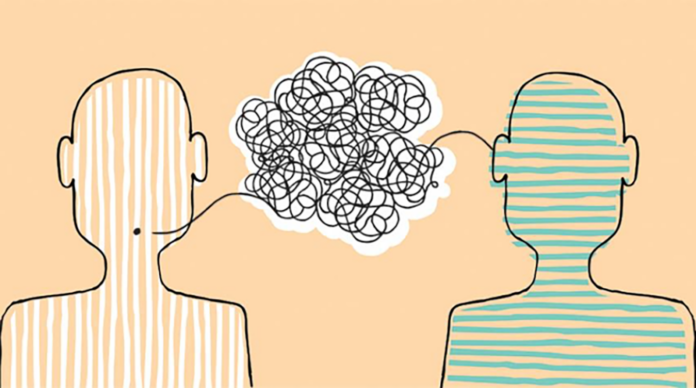Hagamos un breve repaso de estos diálogos inevitables, plagados de lugares comunes, que chorrean frases hechas que van y vienen.
Con el taxista o el remisero: “el sabelotodo”. Los taxistas (y los uber y sus variantes) hablan más que los remiseros; son más universales, si se quiere. Habitualmente son ellos quienes inician el intercambio verbal con cualquier pretexto, entre los cuales el clima y el tránsito son archirrepetidos mojones de comienzo. La cosa deriva habitualmente en la política y en la queja-protesta-reclamo del conductor, ya que la queja es elemento esencial de los profesionales del volante. El pasajero, por supuesto, estará de acuerdo en todo, mostrando ser casi un alma gemela del desdichado chofer y despidiéndose con los mejores deseos de que las cosas mejoren.
En el ascensor: “el clima”. Si no se ha logrado cerrar la puerta del ascensor antes de la llegada presurosa del intruso-acompañante, un rictus de sonrisa iniciará un viaje vertical de decenas de segundos compartiendo una cabina sin posibilidad de escape. Miradas hacia abajo con un semblanteo disimulado, el jugueteo con el llavero o algún tímido tarareo suelen ser preámbulo de la inevitable mención al comportamiento climático, que siempre parece contrario a nuestras preferencias y que actúa como habitual factor de coincidencia con el ocasional compañero de cabina.
La sala de espera del médico, con otros pacientes en espera o con la secretaria: “compartir las penas”. “El doctor está un poco atrasado”, “eso se lo tiene que preguntar al doctor”, “el doctor está demorado por una cirugía”, “cómo está Martita”, “qué bien que la veo señora”, inician intercambios con la secretaria. “¿Hace mucho que se atiende con el doctor?” “yo ya sé que cuando vengo acá tengo dos horas de espera, pero eso sí, es muy buen profesional”, “es que todos los médicos son así, son muy impuntuales, porque dan muchos sobreturnos”, “a mi amiga la operaron en quince minutos y quedó perfecta, y yo hace dos meses que estoy con esto y no mejoro”, “a mí ningún médico me daba en la tecla (sic), y con este doctor me mejoré enseguida”, son algunos de los disparadores más que conocidos en la comunidad de ocasión formada por los pacientes que comparten ese ámbito transitorio que antes se sobrellevaba con música funcional y revistas viejas y hoy, como todos los espacios en todo el mundo, interactuando con el teléfono celular.
Con el/la vendedor/a de ropa: “todo te queda bien”. Acá la mayoría de las veces la culpa de un diálogo ridículo es del cliente: ¿cómo se le ocurre preguntarle al vendedor/a si el pantalón/pollera le queda bien? Siempre “es tu talle, te queda perfecto”; pero si no lo fuera, el discurso es flexible: si te queda chico, seguro que no hay un talle más grande, pero no te preocupes porque “esta tela se estira con el uso”; si te queda grande, “esta tela toma (encoge) después de lavarla”. En cualquiera de los dos casos, la otra muletilla infaltable es “de ese talle no me queda nada, y no sé cuándo van a entrar”.
Con el de la inmobiliaria: “no dejes pasar esta oportunidad”. El diálogo con quien nos muestra un departamento es casi un monólogo suyo sobre un Edén entre cuatro paredes: todas las ventajas todas, siempre funcional, siempre luminoso; se oculta prudentemente que el vecino de arriba es un psicótico que vive echando Raid por todo el edificio, que ese portón verde que está en la misma cuadra del edificio es un boliche de trampa que todas las noches expulsa borrachos violentos o que esa obra en construcción de enfrente será en un año una escuela primaria. Uno pregunta por las expensas y por el portero, que “ahora no está” y al que nunca vio, y para qué contestar que está en juicio millonario contra el consorcio del que uno está a punto de formar parte si finalmente es convencido y decide aprovechar esta gran oportunidad para que no se lleven esa joyita otros interesados “que ya me quisieron dejar una seña, pero yo no se las acepté porque me había comprometido primero con vos”.
Con el mozo de restaurante: “un ida y vuelta en cada plato”. El que marca el ritmo de esta especie de conversación-intercalada es el mozo. Si se muestra inicialmente amable y empático, uno pude preguntarle sobre los platos y hasta pedirle recomendaciones. Si es frío y robótico, el diálogo no existirá, se ordenará la comida y punto. Quizá el mozo muestre alguna simpatía hacia el final de la comida ya que la propina se acerca, pero el cliente ya sabe que es una actitud impostada. Si la atención ha sido buena el cliente volverá y hasta buscará una mesa en la que pueda ser atendido por el mismo mozo. Si el mozo se acuerda del cliente (o no se acuerda, pero hace como si de verdad se acordara) ya es un golazo. Serán flores y sonrisas y el comensal hasta se atreve a mandarle mensajes al cocinero a través del mozo (“decile que el arroz estaba un poco pasado esta vez”), mensajes que jamás se sabrá si llegaron a destino.
Charla con el portero: “las necesidades y las novedades”. El hombre siempre está ahí salvo que lo necesitemos con cierta urgencia, en cuyo caso será casi imposible hallarlo. Portador de novedades, sabe cómo hablarle a fulano y qué cosas no debe decirle nunca a mengano. Los diálogos son diferentes con los inquilinos que con los propietarios, y ni hablar con los miembros del consejo de administración. Tanto el portero como el habitante del edificio nunca inician un diálogo si no necesitan algo o si no quieren obtener algo. Recibe nuestros mensajes para terceros (el administrador, el consejo, algún vecino díscolo, etc) y nos espeta a su vez mensajes similares, mostrándose invariablemente de nuestro lado (del lado del interlocutor de turno, bah). Exitoso casi siempre en el intercambio de favores y migajas, el portero (o encargado, como se prefiera) suele recibir más de lo que da… y no da puntada sin hilo.

El diálogo con el ejecutivo de cuenta del banco: “te ofrezco esto, es muy bueno para vos”. Se comunican por teléfono o por e-mail para presentarse (“soy tu nuevo ejecutivo de cuenta”) y te contactan enseguida si quieren ofrecerte algo (bueno para los intereses del banco) y son inubicables si uno tiene que hacer un trámite tan simple como agregar un co-titular a la cuenta corriente. Actúan como un oráculo de inversiones pequeñas y despejan todas tus dudas sobre los plazos fijos, los portfolios, las ventajas de renovar tus inversiones y los productos del banco. No hay pregunta a la que contesten “no sé”, y en el peor de los casos, ante un renuncio o un error, te despacharán con una enorme sonrisa y un “te lo debo, yo te averiguo y te llamo” cuando se hace evidente que conviene sacar tu dinero de ahí.
La charla con el vecino: “saludo, favores de ocasión y quejas por los ruidos”. Por supuesto que la gama de relaciones entre vecinos es amplísima: desde la enemistad irreversible hasta la construcción de una amistad. Aquí haremos una brevísima mirada sobre la medianía, es decir, sobre el vecino que “ni fu ni fa”. Y claro, no es lo mismo el vecino en un departamento que el vecino si uno vive en una casa. El de tu departamento comparte palier o pasillo, conoce tus ruidos, tus gritos y hasta qué programas de televisión ves por la noche, y uno conoce lo mismo sobre él. Ese conocimiento involuntario de las costumbres del otro hace que… bueno, que nos cuidemos un poco al hablar con el vecino: sabe mucho de nosotros, eh, mejor mantengamos la armonía. Del otro lado seguramente se piensa lo mismo y todo deriva entonces en un cordialísimo intercambio de monosílabos y frases unimembres obligadas por la ocasión. El vecino de la casa es más compinche, nos saluda cuando salimos con el auto del garage mientras él está lavando el suyo en la puerta de su casa. Las charlas son algo más largas, versan sobre el estado de las veredas, los perros que defecan en nuestra vereda y los dueños que no llevan la bolsita para limpiar la caca, el robo a la viejita de la otra cuadra, el ruido del recolector de basura a las 5 a.m. o alguien nuevo en el barrio que no le cayó bien de entrada.
En la cancha, con el vecino de platea en la cancha : “un abrazo en cada gol, pero no te conozco”. El saludo de cortesía y la charla de pocas palabras sobre los jugadores o el planteo del DT, hasta que empieza el partido. Ahí comienza la tensión y esa angustia masoquista que lleva a la gente a pagar para sufrir cada semana, hasta que llega el gol, momento sublime en que el abrazo entre dos personas que no conocen ni sus nombres es fuerte y sostenido y ambos derraman felicidad a los gritos. El resultado final del partido decidirá la despedida: desde un escueto “nos vemos la próxima” hasta una eufórica expresión de deseos consensuados sobre el futuro del equipo.
Entrevista de trabajo: “mostrarnos mejor de lo que somos”. Puntuales, prolijos, perfumados y atentos, hablaremos de nosotros buscando frases ingeniosas mientras quien nos entrevista (ya sea nuestro –ojalá– futuro jefe o la de “recursos humanos”) se despacha con preguntas ambiguas que no buscan respuestas concretas sino desnudar nuestra personalidad como quien le saca las capas a una cebolla. La conversación es a todas luces desigual, el empleador se siente superior y el aspirante busca impresionar a toda costa; más que una charla es una mini-competencia de destrezas psicológicas y dialécticas que ambos desean terminar lo antes posible.
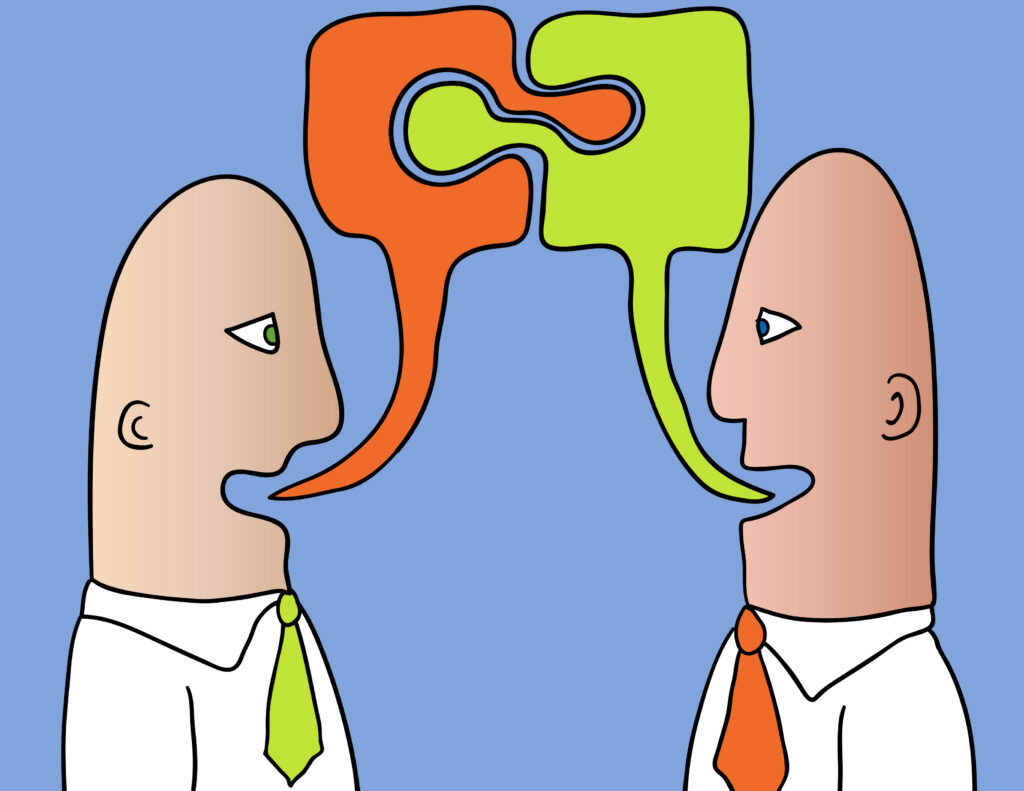
En una mesa con relativos desconocidos en una fiesta de casamiento: “anécdotas y puesta al día”. La charla empieza rompiendo el hielo con el clásico “¿de dónde lo conocés a Jorge/Mariela/quien sea (el que se casa)?” Sigue una exposición de datos personales irrelevantes para el resto de los comensales, que sólo escuchan su propia voz y en el mejor de los casos hacen silencio mientras los otros hablan hasta que les llegue el turno, en cuyo caso la frase a espetar se iniciará con un inevitable “yo… tal cosa, o tal otra”, pero siempre “yo”. Al llegar a casa no recordaremos el nombre del resto de los que estaban en nuestra mesa, en la mayoría de los casos porque ni siquiera se los hemos preguntado.
La charla con el visitador médico: “dejame las muestras, sin verso por favor”. Vendedor antes que nada, el a.p.m. (visitador médico) ocupa los pocos minutos del encuentro en presentar sus productos como la mejor aparición en el ambiente de los medicamentos/insumos/lo que sea, con un speech pre-elaborado que se recita sin interrupción y sin titubeos; la segunda parte de su parlamento estará destinada a elogiar al médico que está visitando, de quien afirma reconocer su capacidad y a quien transmite chismes elogiosos tratando de hacerlo sentir “especial”. El médico asiente a todo en forma entre complaciente y urgente, a veces hace alguna pregunta sobre el producto que le están presentando y recibe una respuesta sacada de un instructivo meticuloso y habitualmente falso. Como toda la charla.
Con el peluquero: “filosofía pura”. La peluquería femenina es un mundo aparte, cuyas charlas entre peluquera y cliente se reproducirán en las salidas entre amigas, varían entre extremos impensados y llegan a tocar sentimientos personales. Acá se agrega como afín la “charla con la depiladora”, una verdadera catarsis polirrubro en la que, dolor de por medio, se desnudan preocupaciones y se dan consejos mutuamente. La peluquería masculina es un reencuentro periódico de viejos conocidos que ya se conocen y se ponen al día: el trabajo, la política, el fútbol; como en una charla de bar pero con uno sentado y el otro parado detrás. Ambas, con las diferencias lógicas, son charlas que hasta llegan a ser sinceras, en las que se revelarán secretillos inofensivos, se conocerán detalles familiares, en fin, la primera capa se expone con la seguridad del relativo anonimato personal.
La consulta médica: “la mentira como recurso”. En un perfecto ejemplo de la estupidez humana, en la consulta con el médico los pacientes mienten en forma culposa, exageran nimiedades y aseguran haber cumplido las indicaciones que fueron prescriptas. Nada de eso ha ocurrido, por supuesto; el médico será tolerante, le hablará como a un crío tonto, le explicará poco y nada al paciente sobre su enfermedad ya que está corto de tiempo, le dará un medicamento asegurando que será la solución definitiva a su problema y le dirá “cualquier cosa me llama”, sabiendo que al paciente eso le resultará casi imposible ya que la secretaria que atiende el teléfono es un cancerbero impiadoso que tiene tatuado en la garganta “el doctor ya se retiró”, “el doctor está con un paciente”, “el doctor está ocupado” y todas las variantes de una negación inflexible y repetida.
La visita del plomero o electricista: “me la hacés difícil, eh”. Estos son verdaderas estrellas a los que hay que esperar horas, llamar varias veces, reformular el día de visita y pagarles para que simplemente se dignen venir. El hombre escuchará sin mirarnos y sin mucho interés cuando le expliquemos el problema, esperando comprobar él mismo de qué se trata el asunto. Dará un diagnóstico complejísimo con explicaciones técnicas incomprensibles y palabras nuevas para un mortal común, se irá sin resolver nada prometiendo comunicarse para “pasar un presupuesto” que será poco menos de millonario y demorará más de lo esperado: “se me rompió la camioneta”, “no me pasan los precios de los repuestos”, “tuve que llevar a mi señora al médico” son excusas habituales, pero hay treinta y cinco más. Comprobado.
Diálogos en el banco de la plaza: “entre la resignación y la abulia”. Si uno está almorzando su sandwich del mediodía odiará que le hablen y será fácil demostrarlo contestando con evasivas masculladas entre el tomate y la lechuga mientras quizá chorree mayonesa por la comisura. Si uno ha llevado a su hijo/nieto al arenero de la plaza posiblemente no pueda escapar al contacto, ya que el niño abusón de turno acaba de sacarle el rastrillito al nene y hay que interceder con el adulto a cargo para que se lo devuelva sin hacer escándalo. En fin, las historias de las inanes charlas de plaza son miles y las charlas de plaza sólo las disfrutan los habitués.
El mozo del bar siempre: “¿novedades de hoy?”. Te pone el diario, te dice “lo de siempreeee…”, que ya es más una afirmación que una pregunta, uno preguntará por Tito, el de la barra, que hoy no está (“es que se enfermó la madre y tuvo que viajar”), y algún día le dirá, confidente, “hoy no pidas los de miga que son de ayer”. Un hombre atento que será recompensado con la infaltable propina; cruzarán dos palabras sobre fútbol y, al final, se despedirán saludándose por el nombre.
Los padres en puerta del colegio: “los niños dan para todo”. Las charlas de esta fauna heterogénea tienen un patrón inicial: los chicos, claro está. Los abuelos quedan excluidos, pero las madres y padres de la vereda hablan sólo de ellos y de los temas derivados: las maestras, la cuota del colegio, los útiles, las notas, el chico inadaptado ese que les pega a los compañeritos. Criticarán a los autos estacionados en doble fila cuando ellos van a pie a la puerta del colegio, pero estacionarán ellos mismos en doble fila “porque llegué justo y vengo del trabajo”. Se formarán subgrupos que se criticarán en forma sibilina y se pasarán los datos de los precios de los salones y lugares para festejar los cumpleaños de los revoltosos imberbes.
En el avión (o en el bondi de larga distancia): “de la nada al todo”. La inevitable cercanía física en un viaje largo comienza con un saludo de rigor de no más de una palabra, un “permiso” para pasar al baño, una ayudita-pasamanos de la bandeja de comida y alguna que otra ayudita para hurgar en el compartimiento de equipaje. Si termina en charla o no depende de muchos factores, pero la incomodidad se disimula. No pasa lo mismo con el que se sienta atrás o adelante, incomodado o incomodante cuando uno inclina su asiento. Lo mejor para evitar charlas no deseadas: hacer como que uno no habla el idioma del vecino de asiento o haber comido comidas con dosis extrafuerte de ajo antes de embarcar.
Con el empleado público, haciendo un trámite: “el crescendo exasperante”. La búsqueda del pelo al huevo tiene aquí su máxima expresión. Desde una palabra enmendada en el formulario, un número no muy claro o la falta de un dato vital como “qué metraje cuadrado tiene su baño”, el diálogo con estos individuos será siempre estéril. El tipejo se atendrá a las reglamentaciones, los horarios de atención (incomodísimos todos, como si uno no tuviera otra cosa que hacer) y el hecho insoslayable e invulnerable de que “son órdenes”, “tendría que hablar con la jefa, pero ahora no está”, que no son más que distintas maneras de decir “no depende de mí”, que no es más que un sinónimo exculpatorio de “jodete”. Uno tratará de razonar, argumentar y hasta dar lástima, apelando a hagan alguna excepción en este caso, pero no lo logrará, salvo que ya sea la séptima vez que concurre a esa oficina pública por el mismo trámite.
Con el vendedor de seguros de vida: “pensá en el futuro y en tus hijos”. Simpatiquísimo, empático, lo sabe todo y todo lo que dice convence. No puede creer que alguien tan inteligente como uno no haya previsto tener un “reaseguro” para su futuro, de vida o de retiro. Pero él tiene la solución: en veinte o treinta años uno obtendrá un montón de dinero que hará que su (lejana) vejez lo colme de beneficios y tranquilidad económica. Habrá dos o tres entrevistas, en la segunda ya nos llamará por el nombre y querrá conocer a nuestra familia y a nuestros amigos (quiere venderles seguros también a ellos, claro). Finalmente logrará vendernos la dichosa póliza que tranquilizará nuestra vida; los papeles firmados, de larguísimo plazo, tienen tantos incisos inesperados como manchas tiene un dálmata y uno no podrá reclamar por ellos porque el productor de seguros, artífice de esa seguridad tranquilizadora, que en su momento nos mimó y se preocupó por nuestro futuro, “ya no trabaja en la empresa”.