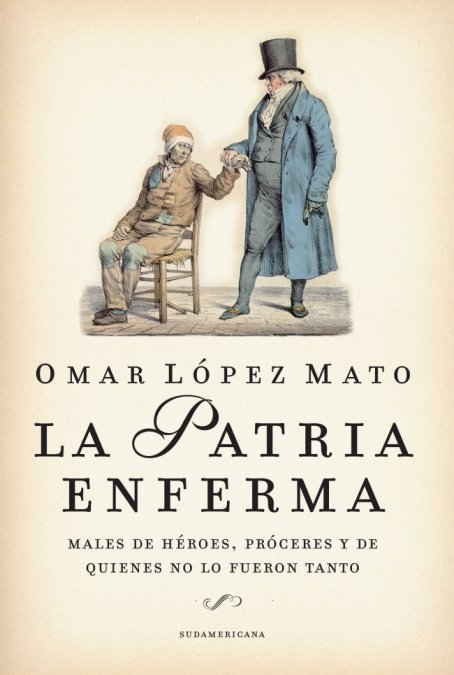La Patria nació entre pestes y hambrunas a orillas de un río color de león. Allí, don Pedro de Mendoza paseó sus llagas y pústulas adquiridas mientras batallaba por su rey, don Carlos de Austria, a las puertas de Nápoles. Mientras hostigaban a la ciudad rebelde, una extraña dolencia se dispersó entre las tropas que, a poco de iniciarse, causó más daño que las ballestas y los cañones. Vencidos por la peste, los soldados se dispersaron llevando este mal a los confines del mundo. Nadie se ponía de acuerdo en como llamar a esta epidemia que se diseminaba a los cuatro vientos. En Italia le decían “mal napolitano”, pero los ingleses hablaban del “mal francés”, en Rusia les echaban la culpa a los polacos y en Turquía a los cristianos. Los españoles lo llamaban “mal portugués” y estos últimos, “mal español”… y algo de razón tenían, porque don Martín Alonso de Pinzón1, aquel de La Pinta, llegó muy enfermo al Puerto de Palos por andar en amores con las cálidas lugareñas de las islas que había descubierto.
Estas culpas xenófobas llegaron a su fin cuando el médico y poeta Girolamo Fracastoro dio vuelo a su imaginación y relató las andanzas del pastor Sífilus. No era este nombre fruto de la inventiva del médico-poeta, ya que así era como Ovidio llamaba a uno de sus personajes de la Metamorfosis. En el poema, Sífilus comete lo osadía de desafiar a Apolo y el dios castiga su vanidad con esta enfermedad, sin entrar en precisiones sobre la forma utilizada para transmitir la afección… Desde entonces se dejó de lado esta riña geográfica y la enfermedad pasó a llamarse Sífilis.2
Lo cierto es que ni don Hernando de Zamora, ni el práctico Sebastián de León, ni el italiano Blastestanova, los médicos que acompañaban a Pedro de Mendoza, pudieron remediar los males del Adelantado. Menos aún pudo asistirlo Rodrigo de Cepeda y Ahumada a pesar de ser hermano de la mismísima Santa Teresa de Jesús, porque no dieron con el Guayaco, el árbol milagroso, el palo santo, la panacea que habría de curar al Adelantado de su peste napolitana, o francesa, o portuguesa o de la forma que dispusieran nombrarla. ¡Maldita su suerte! qué tanto había invertido para buscar la curación a sus males y al final de tanto esfuerzo no podía hallar a la bendita planta.
Poco asistía a la desfalleciente salud del Adelantado el sitio elegido para asentar, al villorrio que habían dado en llamar Santa María del Buen Ayre en honor a una virgen de la isla de Cerdeña. Nada tenía el lugar de bueno y menos aún sus aires; la zona era pantanosa, inundable, la humedad viscosa y eterna, y los mosquitos molestos y difíciles de espantar. Para colmo de males, los indios se habían puesto más molestos que los mosquitos. El Adelantado, hombre de armas llevar, decidió darles una lección a los aborígenes y envió a su hermano Diego al frente de sus tropas para escarmentarlos. ¡Ya iban a ver esos salvajes! Pero era tan poca la fortuna que los acompañaba, que los españoles resultaron vencidos y don Diego de Mendoza muerto por una flecha, durante el combate que dieron en llamar Corpus Christi, cerca de donde hoy se alza la ciudad de Luján.
Hostigados por los salvajes, el hambre y las fieras, el Adelantado se dirigió con lo que quedaba de su expedición a Sancti Spiritu, ciudad fundada años antes (27 de febrero de 1527) por Sebastián Caboto3. Cansado de tanto infortunio y agravada su enfermedad, con “llagas en la mano que no lo dejaban firmar”, Mendoza decidió volver a España, aunque ni eso pudo, ya que murió cerca de las islas Canarias, el 23 de junio de 1537. Su cuerpo fue entregado al mar y la ciudad de los aires benignos, olvidada como un mal sueño, de hambrunas, pestes y muertes inútiles.
Junto a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el Adelantado caminador, que en ocho años recorrió más de dieciséis mil kilómetros, llegó a estas tierras el médico italiano Biagio de Testanova al que se suma posteriormente un tal Nicolás Fiorentín. Ambos se instalaron en la lujuriosa Asunción, llamada entonces la cuidad de Mahoma por la escandalosa convivencia poligámica entre españoles e indias. Don Álvar Núñez, a pesar de no haber estudiado, se había convertido en un cirujano experto, forzado por las circunstancias a aprender el oficio después de curar heridas de guerra, llagas infectadas y tanto hueso roto por grescas y accidentes. En su obra Los Naufragios abundan historias de curaciones en las que siempre intervenía la invocación divina además de su pericia empírica. Pero ni las invocaciones al Santo Dios y a todos sus santos sirvieron para salvar a Álvar Núñez de las intrigas en esa ciudad de perdición y terminó en España, tachonado de cadenas y grilletes, y con causas legales que amargaron sus últimos años en este valle de lágrimas.
Fundada una vez más Buenos Aires por don Juan de Garay, se destinó un predio en la nueva aldea para instalar un hospital que habría de llamarse como el patrono de la ciudad, San Martín de Tours, y debía ubicarse en la manzana de 25 de Mayo y Corrientes. Este proyecto nunca se concretó porque justamente faltaba quien lo atendiera. El mismo padre Guillermo Furlong lo afirma “Nació pues la ciudad de Buenos Aires sin tener médico, boticario, ni cura, trinidad infaltable en todo pueblo”.
El primero en instalarse en la aldea diciendo ser médico, fue el portugués Manuel Álvarez, aunque algunos sostienen que ya andaba por estos lares un tal Pedro Díaz que no debe haberla pasado nada bien, ya que Antonio López, uno de los primeros habitantes de la nueva Buenos Aires, fue condenado por herir fieramente a Díaz. Quizás haya sido este el primer litigio por praxis médica en estas tierras que no se resolvió por los intrincados caminos de las leyes sino por vía directa de los puños.
Manuel Álvarez tuvo más suerte (o quizás más conocimientos) y el 31 de enero de 1605 firmó un contrato con el Cabildo, en el que la institución se comprometía a pagarle cuatrocientos pesos en frutos de la tierra, a cambio de sus servicios. Sin embargo era tan miserable la aldea que, escasos meses después, el pobre Maese Álvarez reclamaba los honorarios que no le habían sido abonados aún. Al año debió renunciar, cansado de tantos reclamos insatisfechos. Le cabe al Maese Álvarez ser el primer médico de Buenos Aires en recibir un “paga dios” como honorarios por sus servicios. Muchos más engrosarían esta lista que parece no tener fin.
A lo largo del mismo 1605 se instaló en Buenos Aires otro médico, el portugués Juan Fernández de Fonseca, y al año siguiente otro de la misma nacionalidad. Esta proliferación de galenos lusitanos obedeció a la simple razón de que, ese año, los inquisidores portugueses visitaron las colonias del Brasil. No es extraño suponer que muchos cristianos nuevos hayan buscado otros horizontes para no sufrir viejos tormentos eclesiásticos.
Corresponde a un tal Miranda el honor de figurar en el primer recibo por honorarios médicos otorgados en Buenos Aires. Consta que el galeno asistió a doña María del Bracamonte, viuda del gobernador Valdez y de la Banda, sin especificar la suerte de doña María, que no debe haber sido tan funesta ya que al menos, saldó sus deudas.
En 1608 apareció Don Francisco Bernardo Xijón, el primer médico español con titulo hábil y reconocido. Comienza con el Dr. Xijón un problema que hostigará por largos años la práctica de la medicina nacional, la legitimidad de los diplomas que certifiquen la condición de galeno.
Como cinco médicos para este villorrio era un exceso, el Dr. Xijón solicitó que el Cabildo les exigiera a los demás médicos (o supuestos médicos) que mostraran sus títulos habilitantes. Mutis por el foro, silencio en la noche. Los galenos truchos recogieron sus petates y de la noche a la mañana nada se supo de ellos. Don Xijón así quedó como único prestador en toda la ciudad, pero no por mucho tiempo, porque acompañando a Ortíz del Zárate, llegó a estas orillas el italiano Lorenzo de Menaglioto que decía ser médico, al igual que el cirujano portugués Juan Escalera de la Cruz quien arribó junto al nuevo gobernador, don María Negrón, a fines de 1609. Nuevo conflicto en puertas. El doctor Xijón, envalentonado por su éxito, exigió una vez más la exhibición de títulos. El Cabildo le dio largas al asunto, pero ante la insistencia de Xijón, que por lo visto era un personaje perseverante, se procedió a reclamar la exhibición de habilitaciones. Para entonces, el espectro político había cambiado y la cosa era más complicada, ya que cada uno de los médicos cuestionados estaba apadrinado por las nuevas autoridades. El tema se politizó y Xijón debió soportar nueva competencia, con el holandés Nicolás Xaque y el barbero y cirujano Andrés Navarro y Sampaio.
En 1624, el Dr. Xijón fue nombrado mayordomo del hospital San Martín de Tours, aunque la escasez de enfermos le permitía ejercer la profesión en su hogar de la calle La Merced (actual Reconquista). Vale aclarar que la manzana adjudicada por Garay para convertirse en hospital, había sido trasladada a las actuales Balcarce y México.
El nosocomio hacía las veces de asilo de inválidos. Respetando las leyes de Indias, contaba además con un cuadro para dementes. Pasados los años, los padres Betlemitas se hicieron cargo del hospital y como primera medida le cambiaron el nombre de San Martín de Tours por el de Santa Catalina. Un santo francés4 había sido remplazado por una italiana, una variación con implicancias políticas ya que Francia, periódicamente, se trenzaba en alguna guerra contra España, mientras que el Imperio se extendía a tierras napolitanas.
Para 1630 ya eran varios los médicos que vivían en Buenos Aires y pocos los recaudos que se tomaban para confirmar su condición, a pesar de los periódicos reclamos del Dr. Xijón, que ya tenía cansados a los honorables miembros del Cabildo con tanta litigiosidad. Muerto el Dr. Xijón, el vizcaíno Alonso Garro de Aréchaga tomó la antorcha de la legitimidad, aunque para ese entonces, los títulos eran fácilmente reproducibles y las falsificaciones estaban a la orden del día. Don Garro propuso a los cabildantes que lo importante era demostrar la ideoneidad del profesional y sus conocimientos. ¿Cómo? Pues hombre, ¡con un examen! ¿Y quién sería el examinador? ¿Quién otro que Alonso Garro de Aréchaga? Fue así como Garro, secundado por el médico Francisco Navarro, examinaron a Pedro de Silva y a Antonio Pasarán para valorar su condición de profesional. Este último pasó el examen mientras que de Silva fue reprobado. Este fue el primer examen de medicina tomado en nuestra ciudad. Luego habría otros.
Corría el año 1660 y vale aclarar que la vida de los primeros galenos no era nada fácil -por eso de pueblo chico, infierno grande-. Cualquier suspicacia en la calidad de prestación repercutía sobre el prestigio del médico. Un error diagnóstico, un comentario poco feliz o una cirugía accidentada eran sinónimo de sepulcro profesional. Además, a falta de boticarios, eran los mismos médicos quienes debían proveer los remedios, circunstancia que limitaba su capacidad terapéutica.
Para hacer las cosas más difíciles, cada barco a la vista era promesa de epidemias. El morbo colérico, la disentería (llamada Cámara Negra) y las diarreas de todo tipo, azotaban periódicamente a la aldea con su luctuoso saldo de muertos, que insistían en enterrar dentro o cerca de las iglesias con el consiguiente aumento del contagio y diseminación de la enfermedad. Los que sobrevivían a la expresión de sus intestinos, en cualquier momento, podían ser víctimas de la viruela, que en esos tiempos era cosa seria, aunque no tanto para los españoles, que contaban con algún anticuerpo, como para los aborígenes que morían como moscas ante el avance del virus. De hecho, esta involuntaria guerra bacteriológica fue, en parte, causa del éxito de la conquista española ya que la viruela fue responsable de la desaparición de pueblos enteros. Más adelante, veremos como los primeros esfuerzos epidemiológicos5 estuvieron destinados a evitar la diseminación de esta enfermedad.
Otra enfermedad que se malquistaba con los porteños era el garrotillo o difteria, que hasta el siglo XX continuó diezmando a la población más menuda.
De todas maneras, poco podían hacer nuestros primitivos galenos con la mayor parte de las enfermedades, sólo cronoterapia y rezos, especialmente cuando una peste se cernía sobre la población. En ese caso se recurría a rogativas, procesiones y novenarios para pedir por la salud perdida y el alma de los nuevos difuntos.
El maestre Juan Escalera de la Cruz, aquel que acompañó al gobernador Negrón, describió con gran preocupación que los primitivos habitantes de la ciudad puerto. sufrían de “calentura” -así llamaba a la tuberculosis-, de “calentura pútrida” (sinónimo de tifus) y llagas infecciosas o sifilíticas. La lepra también se encontraba entre las enfermedades más temidas, por eso de la maldición bíblica. La llamaban el mal de San Lázaro y aquellos que la padecían eran remitidos a Lima donde existía un lazareto para su cuidado o mejor dicho, para su reclusión. Vale aclarar que la lepra siempre fue sobre-diagnosticada ya que cualquier enfermedad crónica de la piel, como psoriasis, vitiligo y lupus, podía ser confundida con esta. Y no era poca cosa, ya que la psoriasis complica al tres por ciento de la población.
Como decíamos, la peste que se llevaba más almas al cielo, al infierno y al purgatorio, era, sin dudas, la viruela, que asoló a la ciudad en 1605 y se repitió en 1615, 1621, 1627, 1687, 1700, 1710, 1715, 1727, 1769, 1774, 1792 ,1794, etc., etc. Justamente, en esta última oportunidad, es que Mariano Moreno contrajo la enfermedad que le dejó cicatrices en su rostro. En los varones esto no era demasiado grave pero en una doncella casamentera era un verdadero drama. En cambio, el esclavo que lucía marcas de viruela era sinónimo de buena salud y por lo tanto buen negocio, porque esta enfermedad no se repite.
La tuberculosis no podía estar ausente en este villorrio infesto. El procurador Pedro Vicente Cañete comenta que los familiares, al hacer uso de las pertenencias del difunto, continuaban con la propagación de la enfermedad. Para evitar esta diseminación, el tal Cañete propuso que a la muerte de un tuberculoso se quemasen todos sus bienes, cosa a la que sus deudos, obviamente, se oponían. Esta ley, como tantas otras, quedó en el olvido.
Poco se podía hacer entonces ante tanta plaga más que combatirla con plegarias y dádivas a los santos milagrosos. Curiosamente, existía una especialización entre los santos antes que surgieran las especializaciones entre los médicos. San Roque, por ejemplo, protegía de las enfermedades infecciosas y del ataque de perros; Santa Lucía era la patrona de la vista; San Pantaleón era el protector del dolor de cabeza por haber sido decapitado; San Cosme y San Damián eran los patronos de los cirujanos, oficio que ellos mismos ejercían, y San Sebastián el protector de la peste por las saetas que lo atravesaron, mientras que San Lorenzo se dedicaba al del dolor de espalda, por haber sido asado en esa posición y posteriormente, solicitado a sus verdugos que lo diesen vuelta para asar su otro costado.
En caso que el santo invocado no cumpliese con su tarea protectora, por esas razones inescrutables de la voluntad divina, se procedía a aislar al paciente o enviarlo a hospitales o lazaretos donde la regla era el óbito.
El deplorable estado higiénico de la ciudad la hacia proclive a sufrir esta seguidilla de pestes y epidemias. Era hábito arrojar las inmundicias a la calle, que de esta forma se convertían en lugares pestilentes de aguas estancadas y animales muertos, ya que los mataderos no se hallaban lejos del ejido urbano. Existía uno, en lo que es hoy es Plaza Once, uno en Barracas y otro en Pueyrredón y Las Heras. En Plaza Miserere (Plaza Once) y Barracas había grandes descampados donde reposaban los carretones con las mercancías que traían del interior. La elegante Plaza Vicente López era un osario de restos vacunos, llamado el “Hueco de las Cabecitas”.
Era común la presencia de perros cimarrones, responsables de ataques a personas, de transmitir la hidatidosis, la toxocariasis y de diseminar la rabia, de allí su persecución reglada por las autoridades. El 31 de marzo de 1810, un artículo sin firma en La Gazeta, propuso suspender las medidas ejecutivas del gobierno que disponían la eliminación de todo perro sin dueño. El Dr. Rodríguez Valdés se dirigió por este medio a las autoridades alertando sobre los peligros de la hidrofobia y demás pestes transmitidas por los canes. Inmediatamente la propuesta anónima quedó en el olvido.
Para principios del siglo XVII las opciones terapéuticas europeas eran tan escasas y poco efectivas, que pronto los españoles se valieron de los recursos locales para sanar sus cuitas. Fíjense ustedes que el vademécum europeo ofrecía medicamentos a base de polvo de cuerno de unicornio, excrementos de murciélagos, telas de araña, ranas machacadas, corazones de palomo y otras lindezas por el estilo. La medicina “científica” era a base de sangrías o de clísteres -es decir enemas- prodigados con generosidad iatrogénica. Se promovían las fricciones con sebo, las tizanas, el caldo con vino carlón, el toronjil, el buche de avestruz y el agua panada (agua con pan en ascuas). Las infusiones eran otra gran preferida del público, las hacían con azar, abrojo, apio y zarzaparrilla. Especial mención debemos hacer de las aguas ferruginosas (preparadas en tinajas con hierros viejos) usadas para el tratamiento de la anemia. También aquí como en Europa, se otorgaba especial valor terapéutico al bezoar, ese misterioso cálculo que se encuentra en el estómago de algunos rumiantes y que servía como remedio infalible para ciertas enfermedades. Se los solía vender a precios exorbitantes.
Por su lado, los aborígenes usaban la coca, el curare, el palo santo y la quinina entre otros recursos terapéuticos que aún no han sido dilucidados, como el curioso “polvo de amor” vendido por los coyas en las calles de Buenos Aires.
A fin de profundizar el estudio de estas sustancias, Felipe II envió a Francisco Hernández Oviedo en 1570 para investigar sobre este tema tan importante.
Oviedo se tomó el tema a pecho, a punto tal de tardar siete años en completar su extensísima obra, que pasó en parte desapercibida, o mejor dicho, desaprovechada, porque solo fray Francisco Jiménez y Eusebio Nieremberg publicaron algunos extractos de esta ópera magna.
Los primitivos pobladores recurrían con frecuencia a las terapéuticas autóctonas que de una forma u otra ingresaron a la medicina popular y subsisten aún hoy como brebajes o infusiones (tilo, valeriana, eucalipto, menta, tés digestivos, etc., etc.).
La falta de idoneidad de los profesionales creó recelos y litigios -vale recordar el caso del médico portugués (¡cuándo no!) llamado Asensio Téllez de Rojo en la ciudad de Córdoba, hacia 1593-. El hombre andaba con hábito y gualdrapa, razón por la cual lo llamaban licenciado (como si el hábito hiciese al monje). El tal Téllez fue contratado para tratar a siete esclavos del contador Pedro Sánchez de Valenzuela. El resultado fue calamitoso, todos murieron y el contador le inició acciones legales por daños y perjuicios ya que a los pobres esclavos les habían efectuado continuas sangrías, sin valorar el estado general o como consignaron en la causa “sin tomarles el pulso, ni mirarles la orina”. Es decir, el falso médico -ya que no pudo mostrar sus títulos habilitantes- desangró a los esclavos con alevosía.
Ante este tipo de profesionales (o mejor dicho, los que se presentaban como tal), la gente prefería recurrir a medicinas caseras que si bien no siempre implicaban la curación, al menos eran más baratos y no necesariamente llevaban a una muerte tan espantosa como las que infligían estos bien llamados “matasanos”.
1- Y si a Pinzón hemos mencionado, no podemos olvidar a su jefe y compañero de ruta, el almirante Cristóbal Colón, afectado por una artritis crónica con accesos febriles, que se complicó con una conjuntivitis y una uretritis, afección que conocemos como síndrome de Reiter, razón que lo llevó a permanecer tullido en su cama durante los tres últimos años de su vida.
2- Está discutido el origen americano de la sífilis, existe mucha documentación que antes del descubrimiento de América ya los europeos padecían esta afección venérea, pero después del retorno de Colón, la enfermedad se diseminó por el mundo.
3- Caboto en 1525 había traído a sus cirujanos Pedro de Mesa, Hernández Alcázar y Fernando Molina, siendo estos, pues, los primeros profesionales del arte de curar que posaron sus pies en nuestros país.
4- San Martín no era francés sino que había nacido en la actual Turquía, pero su vida apostólica la hizo en Francia, de allí la confusión.
5- Epidemiología viene de EPI (arriba), DEMOS (pueblo). Aquello que está arriba del Logos (estudios) del pueblo – justamente la enfermedad.