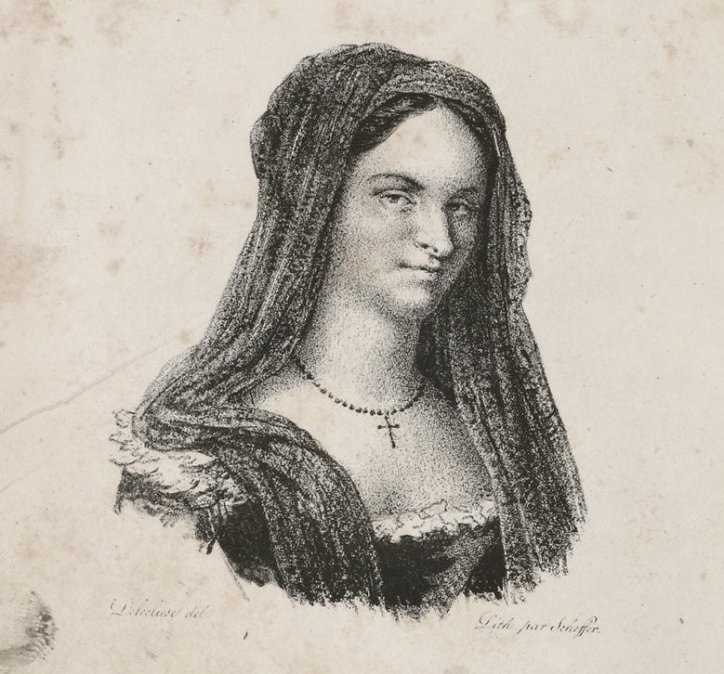En la historia está lleno de personajes cuyo destino, a pesar de sus largas e interesantes vidas, parece haber sido el de escapar al olvido transformándose en meras notas al pie. De los miles de casos que podrían nombrarse, hoy elegimos sacar del olvido al erudito romántico francés Prosper Mérimée.
El nombre, si le suena, probablemente se le figure como parte de sus recuerdos de Carmen, la ópera de Georges Bizet, ya que el autor francés fue el responsable de imaginar la historia en la que se basó. Más allá de eso, en general se sabe muy poco de este nativo de París que, nacido apenas después de la Revolución el 28 de septiembre de 1803, llegó a destacarse en varias áreas de la cultura.
En primer lugar, uno de los grandes triunfos de Mérimée fue como especialista en patrimonio. Recordemos que él venía de una familia de clase media y que, mucho antes de interesarse por el arte, había estudiado derecho entre 1819 y 1823. Terminada esta etapa de formación, sin embargo, el joven comenzó a frecuentar el salón de Étienne-Jean Delécluze (tío del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc) y allí entró en contacto con personajes que eran o resultarían ser grandes figuras del arte y la crítica como Stendahl y Saint-Beuve. Quizás por haber establecido estos lazos, Mérimée, que desde 1830 estaba escalando en los escalafones de la administración pública, terminó siendo elegido en 1834 como Inspector General dentro de la flamante dirección de Monumentos Históricos, dependiente del Ministerio del Interior.
Este rol probaba ser uno de inmensa importancia en un contexto donde la Ilustración iba dejando paso al Romanticismo. Mientras que la primera había generado un terreno propicio para la valoración de objetos históricos y su consiguiente clasificación en museos, ya en el siglo XIX, quienes se dejaron inspirar por la segunda corriente de pensamiento, empezaron también a mirar al pasado medieval con más cariño. Así, con voces tan grandiosas como las Goethe o Víctor Hugo enunciando la relevancia de preservar los edificios del pasado europeo, en Francia se había tomado la decisión de crear una oficina estatal enteramente dedicada a ello. Mérimée, el segundo individuo después de Ludovic Vitet que estuvo al frente de Monumentos Históricos, tuvo entonces como tarea recorrer el país entero inventariando y proveyendo recomendaciones para rescatar diferentes estructuras del período medieval. La tarea, recordemos, no era nada fácil especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los edificios que hoy consideramos históricos como, por ejemplo, las iglesias de Saint-Genest y Saint-Sauvier en Nevers funcionaban como un restaurante y como un granero, respectivamente. Obligado a enfrentarse con los propietarios, más de una vez Mérimée se quejaría del tono que las negociaciones solían adoptar, en especial cuando debía enfrentarse a miembros del clero que no se querían dejar sermonear por un ateo. A estos dificultosos enfrentamientos, después se debía agregar la pesadilla que representaba convencer a los diferentes actores de las bondades de no demoler un edificio o, lo que para él era peor, hacer reformas sin contemplar el valor patrimonial de la estructura.
Mal que mal, Mérimée se mantuvo exitosamente en este puesto hasta 1860 y, durante su periodo como Inspector, logró que se clasificaran más de mil estructuras en toda la región sentando las bases para un trabajo que seguiría desarrollándose hasta nuestros días.
En paralelo a todo esto, además, Mérimée encontró el tiempo y la inspiración necesarias para dedicarse a la literatura. Él había empezado a escribir ficción en la década de 1820, realizando obras “falsas” situadas en países extranjeros (mayormente en España) que, como argumentan varios estudiosos como Corry Cropper, usaban el doble velo de la ficción dentro de la ficción y el pseudónimo para deslizar comentarios críticos acerca de la realidad política francesa. Así, donde suelen hacerse lecturas en clave del típico exotismo romántico, trabajos como El teatro de Clara Gazul (1825) escrito, supuestamente, por un tal Joseph Lestrange y La Guzla (1827), definida como una recopilación de cantos ilirios de Hyacinthe Maglanovitch, eran en verdad juegos literarios en los que Mérimée apuntaba sobre el gobierno de Carlos X.
En definitiva, Mérimée fue un hombre reconocidísimo que en su tiempo se ganó la admiración, la crítica y el apoyo de grandes personalidades e instituciones. Muchos se mofarían de su estilo “plano”, confundiendo su falta de decorados a la hora de escribir con una disposición fría y seca, pero – como se ha encargado de probar Alan Rosenthal a través de la lectura atenta de su correspondencia – él era un hombre capaz de reírse de sí mismo y de sentir grandes emociones.
Sabemos que durante los últimos veinte años de su vida – más allá de elaborar el famosísimo “Dictado” que en 1857 les tomó a los miembros de la corte francesa, exponiendo las graves faltas de ortografía entre los nobles – la salud de Mérimée empezó a deteriorarse y él descuidó su trabajo literario. Se fue retirando progresivamente de ese mundo y, eventualmente, falleció el 23 de septiembre de 1870, a poco de cumplir los 67 años.
Ya desaparecido, su legado literalmente fue desvaneciéndose, empezando por el incendio de su casa y muchos de los papeles allí contenidos durante las jornadas de la Comuna en 1871. Su nombre se mantuvo vivo en cuestiones tangenciales, como la creación de la ópera Carmen en 1875, y, más cerca en el tiempo, la elaboración de una base de datos sobre los monumentos históricos franceses que desde 1978 se conoce como “Base Mérimée”.