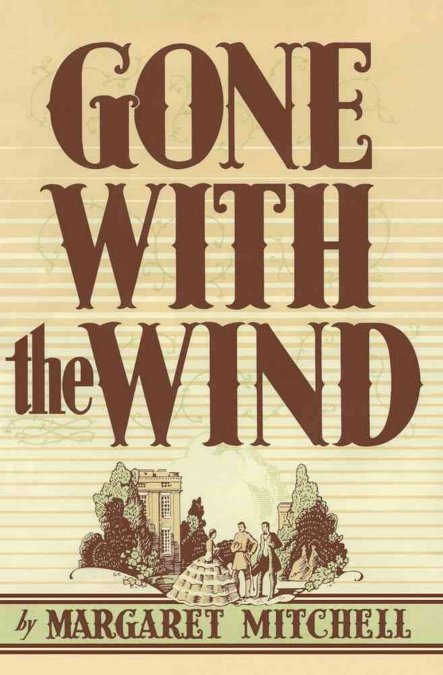Ha compartido el título de “La Gran Novela Americana” junto con otras obras importantísimas que surgieron de los Estados Unidos, pero sin dudas acercarse a Lo que el viento se llevó es aproximarse a un suceso sin parangón en la historia literaria del siglo pasado.
Como muchos libros que alcanzaron la fama, en principio no había mayores razones para pensar que este caso sería tan exitoso. En la década del veinte Margaret Mitchell, nativa de Atlanta, Georgia, no era más que una periodista ignota que, habiendo sufrido una enfermedad prolongada que la obligaba a usar muletas, decidió alejarse de su profesión en 1926. Para esa época ya había escrito algunos bosquejos de cuentos y nouvelles, pero el tiempo con el que ahora contaba le sirvió para desarrollar un proyecto de más largo aliento sobre la Guerra Civil estadounidense.
El tema, desde ya, era algo que apasionaba a Mitchell, que se había criado escuchando historias sobre el conflicto. Por lo que ella cuenta, no cuesta imaginarla en su infancia pasando largas tardes junto a ancianos veteranos y a tías abuelas enterándose de las batallas, de las penurias de la guerra y de ese Viejo Sur que – para bien o para mal – había dejado de existir. Su madre, por su parte, se apoyaba en esta misma línea para enseñarle lecciones a su hija y la llevaba a ver las ruinas de las viejas plantaciones con el fin de demostrarle que hasta lo que parecía eterno y próspero podía desaparecer de un día para el otro. Tan intensa debe haber sido esta presencia de la Guerra en su imaginario, que ella llegó a confesar haberse sorprendido a los diez años cuando descubrió que el conflicto había sucedido cuarenta años antes de su nacimiento, producido en 1900.
Con todo este bagaje, casi sin investigaciones adicionales, Mitchell se pasó los últimos cuatro años de la década del veinte elaborando un Bildungsroman sobre una muchacha – entonces todavía llamada “Pansy” y no Scarlett – que debía pasar de la adolescencia a la adultez en un contexto de turbulencias bélicas y políticas. El proceso de escritura fue caótico y estuvo repleto de interrupciones, pero pocos sabían de las penurias de Mitchell, ya que el único individuo con el cual discutía el tema era su marido, John Marsh. Sin embargo, la situación parece haber resultado lo suficientemente intrigante como para atraer la atención de su amiga, Lois Dwight Cole.
Aunque Mitchell no mostró interés en publicar su novela (a su juicio todavía inacabada), Cole – encargada de la rama de Atlanta de la editorial Macmillan – siempre siguió con atención los movimientos de la escritora. Por eso, cuando fue ascendida en 1932 a la oficina de Nueva York, aún sin haber leído una palabra de la novela le pasó el dato a Harold Lantham, editor en jefe, y le sugirió que en el Sur podía haber una escritora muy prometedora.
Para cuando Lantham finalmente fue a hacer un scouting a Atlanta en 1935, la situación no podía ser peor para Mitchell. El año anterior ella había sufrido un accidente automovilístico que había afectado severamente su espalda y, aunque tuvo la idea de seguir trabajando en el manuscrito, al estar inmovilizada, no pudo ni tocarlo. Le daba mucha vergüenza mostrar a Lantham lo que tenía, pero ella terminó accediendo a darle lo que el editor luego describiría como “el manuscrito más grande que jamás vi en mi vida”.
Era cierto que todavía le faltaba un montón para ser un producto terminado, pero después de una lectura en Macmillan se convencieron de que el material era prometedor y le ofrecieron a Mitchell un avance de 500 dólares. Ella firmó el contrato a mediados de año y, con la idea de llegar con el libro terminado para octubre de 1935, se puso a escribir en una carrera contra el tiempo.
Mientras ella sufría por detalles nimios, cambiaba nombres, elegía el título y pedía prórrogas para llegar a tener un producto más o menos decente, en el mundo editorial se estaba generando un murmullo alrededor del libro. Con sus más de mil páginas el costo de producción ya de por sí iba a ser altísimo y, quizás por eso, muchos se preguntaron que se traía Macmillan entre manos para justificar tal gasto. La prensa empezó a indagar, los estudios cinematográficos pidieron información en vistas a adquirir derechos, el Club Mensual del Libro – uno de los servicios de suscripción más importantes de la época – lo incluyó en su selección y pidió más de cincuenta mil ejemplares.
Con estas altísimas expectativas, el 30 de junio de 1936, finalmente, Lo que el viento se llevó salió a la venta y probó estar a la altura. Realmente, hasta el momento, no había existido un frenesí tal alrededor de un producto literario y resulta sorprendente ver la rapidez con la que fue abrazado por el público. Las librerías no paraban de renovar pedidos para atender la demanda de los que venían a pedir “ese libro sobre el viento”. Lectores de todo Estados Unidos se dejaron seducir por la historia de amor poco ortodoxa entre Scarlett O’Hara y Rhett Butler y, especialmente para aquellos que habían sufrido durante los años de la Depresión, el libro resonó por su trama de resiliencia y supervivencia.
Hoy, desde ya, varios aspectos de la novela de Mitchell – notablemente los referidos a cuestiones raciales y a lo que se suele leer como una nostalgia por la Confederación – nos impresionan desfavorablemente y han sido criticados extensamente por especialistas, pero en la década del treinta la preocupación de la autora era, irónicamente, que el libro fuera mal recibido en el Sur. Según Ellen F. Brown y John Wiley, Jr., autores de uno de los análisis más detallados del contexto de publicación de la novela, Lo que el viento se llevó “no celebraba la Causa Perdida ni se enorgullecía de las instituciones de la esclavitud o del Ku Klux Klan” y, quizás por eso, Mitchell temía que alguien pudiera tomarlo a mal. Sus temores, hoy sabemos, eran infundados.
Como pasaría luego con la película de David O. Selznick basada en él, el libro triunfó, consiguiéndole a Mitchell el premio Pulitzer y el National Book Award en 1937, y alcanzó la impresionante cifra de venta de más de un millón y medio de ejemplares a sólo un año de su publicación. Todo esto sin contar, además, las múltiples ediciones especiales y extranjeras que comenzaron a florecer por entonces. Nada mal para el primer libro de una autora ignota.
Es más, la fama tuvo un impacto tan grande que Mitchell tuvo que pasarse los años posteriores a la publicación batallando injurias. Se rumoreó que ella no podía haber escrito el libro, se sugirió que su marido debía ser el autor, florecieron mil copias, secuelas (algo especialmente detestado por la autora), parodias y productos que – en clara violación de derechos de autor – se servían del material de Mitchell para lograr una ganancia. En un contexto marcado por la guerra en Europa que dificultaba los temas de copyright, Mitchell llegó a pelearse hasta con la propia Macmillan en su esfuerzo por lograr que se le pagara lo que le correspondía. Las réplicas de este terremoto, para bien o mal, parecían no tener fin y la autora no tenía tiempo para sentarse a escribir una nueva obra. Eventualmente, si es que existía el proyecto, este jamás se cumpliría ya que Mitchell murió atropellada por un auto el 11 de agosto de 1949.
La triste noticia, por su parte, impulsó una vez más la venta de Lo que el viento se llevó. Como muestra de inmutabilidad, el libro preservó su estatus por los siguientes años e inspiró nuevos productos basados en él, incluso las tan temidas secuelas que su autora nunca quiso. Aún criticado, cuestionado o problematizado por sus temas más polémicos, la prosa de Mitchell continúa siendo celebrada y la base de la novela, la historia de supervivencia frente a un mundo que se cae, todavía hoy resuena entre los lectores de todo el mundo.