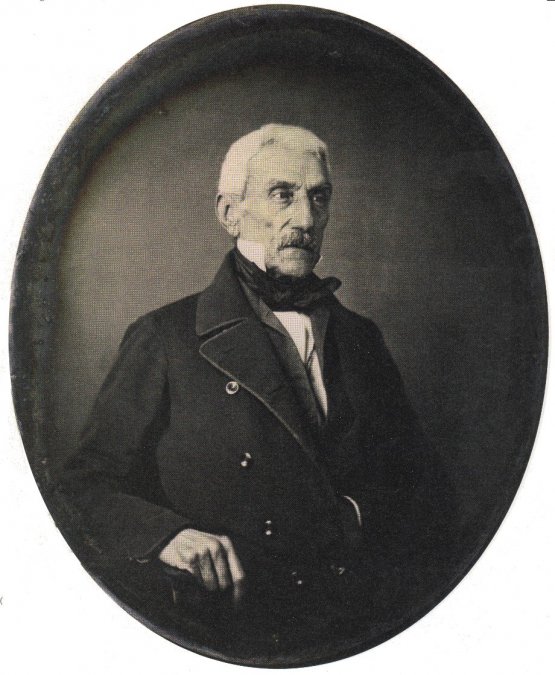Recuerdo claramente cuando la Srta. Elsa, mi maestra de 4to. grado, (que hacía tiempo había dejado de ser señorita, con tres hijos en su haber, pero nosotros insistíamos en llamarla así, haciendo alusión a virtudes que ya no poseía), nos contó los hábitos espartanos del general San Martín. Cuando dijo que comía de pie un magro churrasco, pensé para mis adentros que esta era otra de las exageraciones que se contaban del Santo de la Espada. Lo curioso del caso, es que con los años me enteré, leyendo al Gral. Mitre, que San Martín, cuando estaba en campaña, comía parado y a veces dormía sentado en una silla para evitar el reflujo gástrico y la acidez que lo atormentaba, además del asma que a veces no lo dejaba dormir.
En el proceso de convertir a ángeles históricos en seres humanos -con sus vicios, costumbres, virtudes y defectos- algunos caen desde muy alto, haciéndose añicos contra nuestra suspicacia. Está en nosotros redimensionarlos, hasta hacerlos creíbles y de esta forma poder aprovechar la enseñanza de sus actos, sin caer en excesos propios de melodrama. Y ¿qué mejor forma de humanizar a un semidiós que contando sus enfermedades? En el caso de San Martín que fue elevado al altar de la patria y ungido santo de la espada ¡vaya si tuvo enfermedades! A causa de las mismas, diez veces estuvo a punto de renunciar a su puesto o de tomar licencias, que muchas veces emprendió, sin saber si podría reasumir sus obligaciones. No menos de seis veces cruzó los Andes, cuatro de ellas en camilla, hostigado por el reuma, una úlcera gástrica y dificultades respiratorias. A pesar de ellas, San Martín enfrentó a los realistas, a sus enemigos políticos y a sus detractores con una entereza que más lo enaltece al conocer sus desgracias.
Nos es difícil buscar antecedentes hereditarios para tantas afecciones, más ahora que se sospecha que don José parece ser medio hermano de su enemigo, Carlos María de Alvear, fruto de las relaciones de don Diego de Alvear con una india a su servicio. Cuando el historiador Hugo Chumbita difundió estas intimidades se armó un gran revuelo. ¿Cómo podía ser que dijese semejante barbaridad? ¡Un héroe mestizo! Un desastre étnico para nuestra mentalidad de europeos descendientes del barco. Resulta curioso destacar que fue el general Juan Domingo Perón -mestizo también- quién elevó la figura de San Martín al nivel de Padre de la Patria. El año del Libertador general San Martín terminó de consagrar al Santo de la Espada, como un ser impoluto, abuelo inmortal, excelente padre, buen marido, oficial obediente, que fue artífice de la primera asonada militar en nuestra historia y que desobedeció las órdenes de volver de Chile para pelear contra los caudillos. No, eso era mejor olvidarlo…
Como decíamos, una forma de humanizar a los héroes es a través de la enfermedad y a esto nos vamos a abocar. No existe constancia que San Martín haya sufrido las llamadas enfermedades de la infancia, antes de ingresar al regimiento de Murcia, cuando solo tenía once años. Allí creció de golpe. A los trece, recibió su bautismo de fuego durante el sitio de Orán. Mientras estuvo embarcado, durante la guerra entre España e Inglaterra, sufrió las privaciones propias de los viajes por mar de esos años: la amenaza del escorbuto, las comidas rancias, el hacinamiento y el peligro permanente de tener el mar por sepulcro.
En 1801, por poco nos quedamos huérfanos de padre de la patria, cuando San Martín fue atacado por unos bandoleros durante un traslado de caudales. Lo dieron por muerto, con una grave herida en el pecho. Al año se reintegró al servicio activo y anduvo de un lado al otro, hasta que en 1808 debió ser internado. Diagnóstico: asma y dolores reumáticos. Seis meses duró el episodio. Vuelto al servicio fue condecorado y ascendido a teniente coronel por su actuación en la batalla de Bailén. Incorporado al estado mayor del general Coupigny, sufrió en 1810 una hemoptisis (escupió sangre proveniente de sus vías respiratorias). Algunos quieren ver en estos episodios un compromiso tuberculoso. Por los años que vivió el entonces teniente coronel y la evolución de la sintomatología respiratoria, es de suponer que no se haya tratado de tuberculosis, enfermedad de alta mortandad para la época. Tal es la opinión compartida por Antonio Guerino, Ruiz Moreno, Federico Cervera, Federico Christmann, Alejandro Ceballos y demás profesionales que estudiaron los males del general. Muy probablemente el asma que tuvo a maltraer al general puede encuadrarse en la variedad exoalérgica pues se inicia a los treinta años y mejora con baños de mar como los que tomó en Dieppe.
Recuperado, vivió el legendario duelo con un oficial francés. Como recuerdo del enfrentamiento, le quedó una cicatriz en el brazo. Poco después debió huir de una turba enfurecida que atacó a su antiguo jefe, el marqués de Coupigny -sospechado de favorecer a los franceses-.
Estos episodios que le tocaron vivir, y que por poco le cuestan la vida, lo empujaron a volver al Río de la Plata. Siempre me pregunté cual era el sentido de patria que podía tener un niño criado por españoles, que desde los cinco años habitaba en la península y que por veinticinco años luchó denodadamente al servicio del Rey de España. ¿Por qué decide éste oficial dejar una carrera brillante para luchar por su llamada “Patria”, que era un recuerdo borroso -casi una abstracción? ¿Habrá considerado que su carrera en España estaba condenada a fracasar? ¿Habrá pesado su condición de americano y para colmo mestizo? ¿Habrá sido tentado por los ingleses, que de esta forma proveían a los revolucionarios americanos de bravos oficiales preparados en las artes de la guerra? La idea de cruzar los Andes para llegar a Chile y de allí al Perú había sido concebida por James Duff, conde de Fife, para que dos ejércitos ingleses (uno saliendo de Venezuela y otro de Buenos Aires) conquistasen América Latina. No lo pudieron lograr los ingleses, obstaculizados por unos obstinados porteños, pero proveyeron la estrategia para que los americanos (¿por ellos elegidos?) así lo hicieran. Algunos oficiales ingleses como Miller y Cochrane formaron parte de esta empresa. En el caso de Simón Bolivar contó, no sólo con edecanes ingleses sino con todo un regimiento británico.
San Martín no vino sólo, una pléyade de oficiales del ejército español, como Alvear, Zapiola, Iriarte y tantos otros, que dejaron sus carreras para venir a América a pelear, justamente, contra españoles. ¿Por qué? ¿Existía entonces, como existe ahora, una inquina especial entre los indianos (hoy sudacas) y los peninsulares? La soberbia de los españoles irritaba a sus hijos americanos. Lo mismo les pasaba a los norteamericanos con los ingleses o a los árabes con los franceses. El odio es una parte constitutiva de la naturaleza humana, odiosa parte, pero parte al fin.
En 1812, San Martín ya estaba organizando a sus célebres granaderos. Al frente de ellos se batió en la única batalla que peleó en suelo argentino, el combate de San Lorenzo, enfrentamiento casi minúsculo (menos de quinientos soldados sumaban entre los dos bandos) que duró apenas una hora. Sin embargo pasó a la historia como una gesta épica, que nuestros esforzados estudiantes conocen al dedillo, especialmente cuando el caballo del entonces teniente coronel, cae herido por una bala de cañón, quedando el que sería ungido Santo de la espada aprisionado bajo su cabalgadura. Algo atontado por el golpe, fue asistido por un soldado correntino, mientras el granadero Baigorria lanceaba a un español que con su bayoneta había intentado matar a San Martín. De por vida, el general lució esta cicatriz que surcó su rostro. San Martín fue atendido por el Dr. Cosme Argerich, hijo de un destacado profesional porteño y a su vez uno de los primeros médicos de los ejércitos de la patria. Como decía, todos estos datos se conocen minuciosamente hecha la excepción de un oscuro detalle, y lo de oscuro tiene doble sentido, por ser Cabral, el soldado correntino, un hombre de color. Nadie jamás nos contó en nuestra versión almibarada de la historia, que el sargento Cabral, soldado heroico, era negro o mejor dicho mulato, detalle ominoso para nuestra nívea pureza. En fin, como al parecer era solo un soldado (ni siquiera estaban seguros de su grado) en forma póstuma se lo nombró sargento.
En este combate también fue herido el capitán Bermúdez, bravo oficial oriental llamado a ser uno de los más brillantes soldados de la gesta emancipadora. Sin embargo, su estrella se apagó trágicamente. Mientras San Martín estaba fuera de combate, él se encargó de hostigar a los realistas con tal mala fortuna que una bala de cañón hizo impacto a la altura de su rodilla. El Dr. Argerich se vio obligado a amputarle la pierna. Bermúdez no pudo soportar un futuro de inválido y esa noche desató las vendas. Murió al día siguiente desangrado.
Estando en Tucumán, al frente del ejército del Norte, la salud de San Martín comenzó a resentirse, justamente cuando sus tareas dejaron de ser específicamente marciales para tornarse político administrativas. Tenía muy en claro, que el ejército del Norte estaba condenado a fracasar en su intento de llegar al Alto Perú. Era además un ejército muy politizado, como lo había sido desde sus comienzos, cuando Castelli y Monteagudo tomaron su dirección ideológica.
El 25 de abril de 1814 tuvo San Martín un vómito de sangre (hematemesis). Lo atendió entonces un médico americano llamado Guillermo Colsberry, que sería el padrino del Dr. Rawson (llamado también Colsberry por este amigo de su padre). A raíz del vómito, pidió una nueva licencia. Algunos historiadores opinan que San Martín exageró la enfermedad para separarse de ese nido de víboras en que se había convertido el ejército del Norte, y poder concretar su plan de avanzar por Mendoza. La verdad es que el general no la pasó nada bien, de hecho fantaseaba en que podían ser esos sus últimos días entre nosotros. Pensando que de poco habría de servirle, le regaló a Gregorio Aráoz de Lamadrid el sable que había usado en San Lorenzo.
En Santiago del Estero, donde había marchado para restablecerse, tuvo un segundo vómito de sangre. Tardó tres meses en recuperarse. De allí marchó a Mendoza, donde su solicitud se había concretado. Organizó al ejército de los Andes, sin que lo abandonasen esos dolores estomacales, náuseas y fatigas. Fue entonces que le escribió a su amigo Guido: “Hace tres meses, que para poder dormir, debo estar sentado en una silla”. La acidez y el asma lo tenían a mal traer. Pidió licencia, después de sufrir una nueva hematemesis que lo dejó sumamente debilitado.
Los pocos analgésicos que se disponían entonces eran derivados del opio. Estos analgésicos producen adicción y no sería de extrañar que San Martín, como tantos otros, haya desarrollado una dependencia al opio. Coleridge -el poeta inglés- se hizo adicto a la morfina por recurrentes dolores de muela, Rimbaud por sus dolores en las piernas y Oscar Wilde después de ser operado en Francia. Entonces, la dependencia era considerada un tema personal y no un problema social. Inglaterra, para el tiempo en que sus naves traspasaban las cadenas de Obligado, vendía en China su producción hindú de opio, proveyendo de droga a millones de adictos sin pena ni remordimiento. Así eran las cosas entonces y nadie se alborotaba por una dosis de más o de menos.
Un detalle no menor es que, siendo San Martín gobernador de Mendoza, propugnó la vacunación antivariólica entre civiles y militares, tal como Napoleón había hecho en su ejército.
El Libertador se recuperó de fuertes dolores articulares a tiempo para cruzar los Andes. Justo antes de la batalla de Chacabuco sufrió un ataque de gota. Casi no podía caminar y lo único que calmaba sus dolores era, una vez más, el láudano. Como el láudano constipa, esta constipación probablemente empeoró el curso de sus hemorroides que lo dejó “quince días postrado en cama de resultas de una fístula producida por unas almorranas agrangenadas”. Este texto fue extraído de una carta al general Guido, confidente de sus desgracias, fuesen estas físicas o morales. Al parecer, San Martín no tenía ningún prurito de tocar este tema que también desarrolla en su relación epistolar con Belgrano (ver La puerta trasera de la historia).
Estando en Chile, recrudecieron sus dolores articulares. Debió cruzar la cordillera en camilla para tomar los baños termales de Cauquenes. De paso puso una montaña de distancia al clima enrarecido que se vivía en Santiago.
Don José emprendió la Campaña al Perú, con un nuevo episodio de gastralgias y hematemesis. No lo abandonarían estos males durante su permanencia en Lima, que recrudecieron a medida que los conflictos se agravaban. Tuvo más vómitos de sangre, más dolores reumáticos y para colmo contrajo una fiebre tifoidea o chavolango que lo tuvo una vez más al borde del sepulcro.
Finalizada su gesta americana, abandonó Lima con rumbo a Buenos Aires. En Mendoza sufrió un nuevo ataque de asma. Allí se debió quedar para reponerse y no caer en manos de su archienemigo, Bernardino Rivadavia, que no le perdonaba haber desobedecido sus órdenes de volver con el ejército para actuar contra los caudillos en las guerras civiles. Mientras tanto, moría en Buenos Aires, su esposa Remedios de Escalada, víctima de la tuberculosis. Falleció en la quinta paterna donde hoy se encuentra el Hospital Muñiz. Remedios había vuelto de Mendoza tan débil, que hizo llevar un ataúd en la diligencia que la transportaba a Buenos Aires por si moría en el viaje. Falleció esperando a su esposo que hacía años que no veía.
La familia Escalada nunca le perdonó a San Martín esta afrenta final, ni las aventuras con sus amantes, ni el hijo que tuvo en Guayaquil.
El general encargó una lápida al ingeniero militar Berthes, dedicándole un último adiós a “su esposa y amiga”. Cobró la parte de la herencia de Remedios que le correspondía y se llevó a su hija a Europa para no volver a pisar este país.
Comienza aquí el largo ostracismo del general. ¿De qué vivió por esos veinticinco años? ¿De sus ahorros? ¿De la herencia de Remedios? ¿De la ayuda de su amigo Aguado? ¿Habrá tenido el general alguna “reserva” para esos tiempos aciagos? El almirante Cochrane nos cuenta que San Martín mantenía un barco en el puerto del Callao, con algunos “ahorritos”, pensando en futuros tiempos difíciles. Pero el almirante, corsario al fin, tomó el botín para pagar a sus muchachos y los sueldos que le debían. El general Mitre consigna en su historia sobre nuestro héroe, los recibos de comisiones por la compra de armas depositadas en la cuenta conjunta que San Martín tenía con O`Higgins en Londres. Para entonces, San Martín había dejado de ser oficial del ejército argentino y siguiendo el ejemplo de los generales napoleónicos, ejercía el derecho de los vencedores; el botín era la prerrogativa de los militares exitosos… y él era uno.
Por otro lado, su riquísimo amigo y antiguo camarada, el Sr. Aguado, príncipe de la Marismas, banquero de inmensa fortuna, le consignó una suma interesante en su herencia.
El dorado exilio no fue tan dorado, porque en 1832 el general y su hija fueron víctimas del cólera (en ese entonces toda diarrea persistente y contagiosa se llamaba cólera). Nuevamente a punto de tomar la barca de Caronte. En este trance los asistió el que sería su yerno, don Mariano Balcarce, hijo del general Antonio Balcarce. Mientras San Martín vivió en Bélgica le fue ofrecida la comandancia de las tropas belgas que pretendían independizarse de Holanda. El general declinó la oferta y para no tener más problemas se fue a Francia.
Esta época de su vida se prestó a las interpretaciones más descabelladas.
Su política de mantenerse ajeno a las luchas civiles le aparejó la inquina de ciertas facciones unitarias. Su pensamiento era más que preciso “El general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de Sudamérica”.
Con respecto a la adhesión a Rosas y el hecho de haberle dejado su sable, no obedece a una ciega adhesión a la política rosista, sino a un reconocimiento a su enérgica defensa de la soberanía nacional. Así le escribió San Martín a su amigo Gregorio Gómez.
“No puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución general… el asesinato del Dr. Maza me convence que el gobierno no se apoya sino en la violencia. A pesar de eso, yo no aprobaré jamás el que ningún hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria”.
Enrique García nos cuenta de una afección poco conocida del Libertador, los ataques epilépticos. Así lo relata el Sr. Posadas que acompañó a San Martín en un viaje a Roma donde quería comprar un busto de Napoleón. El tal Posadas viajaba advertido por el mismo San Martín sobre esta contingencia y como tratarla. Una noche que Posadas volvió tarde a su cuarto, se encontró con el mucamo de San Martín que le comunicó la muerte del general. Rápidamente, Posadas sacó de las maletas los remedios indicados y así el general volvió a la vida ¿Fue una convulsión? ¿Una ausencia? Es raro que no existan otros antecedentes de este extraño episodio.
Volviendo a la salud de San Martín, sus males psicosomáticos fueron disipándose a medida que su existencia se sosegaba. Los dolores articulares lo asediaron hasta 1844, pero mientras duraron, frecuentemente debió cambiar de clima y tomar baños termales. También los ataques de asma se fueron espaciando, no así los dolores derivados de su úlcera que lo llevaría a la tumba. En 1845 sufrió una epigastralgia tan fuerte que decidió redactar testamento, circunstancia que se repitió en 1847. Entonces le escribió a su amigo Guido “Hace un mes los dolores nerviosos en el estómago me atacan sin la menor interrupción”. Esa úlcera era el termómetro de sus preocupaciones y la más importante de ellas a esa altura de la vida era su gradual pérdida de visión a causa de cataratas. No podía leer el periódico ni sus cartas, cosa que lo tenía taciturno y retraído. La única solución era operar y el general se prestó al acto, que en ese entonces entrañaba serios peligros. La inmovilidad debía ser completa, ya que apenas se colocaban uno o dos puntos en la incisión. Por esa razón se operaba en la casa, acostado el paciente en su cama, con los pies hacia la cabecera. De esta forma el cirujano accedía al ojo, que se operaba sin anestesia pero con una fuerte dosis de morfina. Faltaban veinte años más hasta que Koller difundiera la idea de su amigo Sigmund Freud sobre el uso de la cocaína como anestésico. En ese entonces se extraía la catarata con una pinza, después de abrir el ojo con las tijeras de Daviel, el cirujano francés, oftalmólogo de Luis XIV, que desarrolló la técnica. Como había que extraer la catarata en su totalidad, tirando de la cápsula, si esta estaba muy tensa se rompía y se complicaba la cirugía. Para que esto no ocurriese, debía esperarse a que “madurase la catarata”, término hortícola aún en boga, que indica el momento en que se puede extraer la catarata, minimizando los riesgos. Curiosamente no está consignada la cirugía en la amplia relación epistolar que lo unía con sus muchos amigos. ¿Fue operado? Al parecer no, nada quedó registrado… Lo cierto es que este deterioro repercutió en el ánimo del general que agravó su sintomatología gástrica -como cada vez que sufría un proceso estresante-.
En julio de 1850, por prescripción médica, el general fue a tomar baños a Enghien, lugar de aguas sulfurosas. En los primeros días de agosto regresó a Boulogne. Sus fuerzas se hallaban muy disminuidas. El trece, sus dolores recrudecieron “Es la tormenta que lleva la nave al puerto”, dijo a los que lo rodeaban. Le administraron una dosis de morfina superior a lo habitual. Pasó los siguientes días en un estado de obnubilación. El diecisiete amaneció sereno y con fuerzas suficientes para caminar por la habitación. Parecía que estaba mejor. A las dos de la tarde fue atacado por dolores abdominales. En ese momento llegó el Dr. Jordán, su médico personal. La familia esperaba lo peor. Reposando sobre la cama de su hija, el general tuvo un movimiento convulsivo. Entonces le pidió a su yerno, Mariano Balcarce, que alejara a Merceditas. Poco después expiraba el gran capitán.
Se supone que la causa de muerte fue una hemorragia digestiva secundaria a esa úlcera gástrica que lo hostigó de por vida. Algunos sospechan que pudo haberse tratado de un cáncer de estomago -dado el estado de debilidad de San Martín-. Muy probablemente esta debilidad se haya debido a la depresión reactiva por pérdida de su visión. Otros hablan de un infarto, por antecedentes de patología vascular en la familia, además de haberse llevado la mano al pecho, poco antes de morir. Algunos autores, como Otero, sostienen que puedo haber sido un aneurisma de aorta la causante del deceso.
Pero ninguna de estas opciones persevera. La teoría oficial es que una úlcera perforada y/o sangrante terminó los días de San Martín.
Su cadáver embalsamado, quedó olvidado de los argentinos por casi treinta años. Fue enterrado en la cripta de la catedral de Boulogne Sur Mer y de allí fueron trasladados en 1861 al cementerio de Brunoy junto a los restos de su nieta, María Mercedes, muerta en 1860.
Rosas comisionó al ministro Arana para el traslado de los restos del general. Pero recién en 1864, Adolfo Alsina y Martín Ruiz Moreno prepararon un proyecto de ley para repatriarlo. Guerrico propuso comprar un terreno en La Recoleta para alojar los restos de su amigo. En 1869, el presidente Balta gestionó ante la familia el traslado de los restos del general al Perú.
En 1877, durante la presidencia de Avellaneda, se formó una comisión para repatriar sus restos. La presidió Mariano Acosta (vicepresidente de la nación, casado con una sobrina nieta de Remedios de Escalada). Resulta que Avellaneda necesitaba el apoyo de Mitre para su gestión y al tucumano se le ocurrió la idea del traslado para acercarse a don Bartolo, que acababa de escribir un libro sobre San Martín, y de paso mejorar la relación comprometida a partir de la fallida revolución de 1874.
El traslado final se realizó en 1880. Despidió los restos Mariano Balcarce, y fueron recibidos aquí con un discurso del presidente Avellaneda. Esta pieza oratoria nos recuerda que los pueblos que progresan honran la memoria de sus héroes preclaros. El carro fúnebre que condujo el ataúd del general hasta la Catedral fue diseñado sobre el modelo que portara a Wellington a su última morada. Los restos de San Martín fueron recibidos en la Catedral por Monseñor Aneiros y depositados en el mausoleo encargado a Carrier-Belleuse. Como este no pudo alojar los cuatro sarcófagos que albergaban el cuerpo del general, los organizadores se vieron obligados a introducirlo en forma inclinada, circunstancia que se prestó a las más disparatadas historias relacionadas con el pasado masón del general.
Velaron sus restos los generales: Bustillo, Pedernera y Francia.
Domingo Faustino Sarmiento dijo en la oportunidad:
“Recibimos estas cenizas del hombre ilustre, como expiación que la historia nos impone de los errores de los que nos precedieron…”
Han pasado ciento veinte años y continuamos expiando errores de aquellos que nos precedieron y de aquellos que supimos conseguir por propia torpeza.