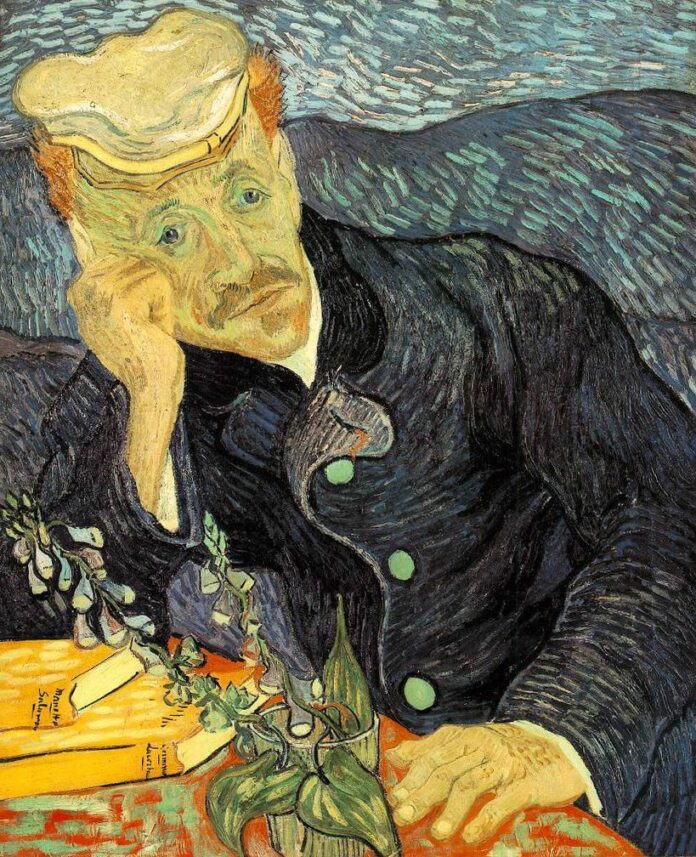Dios, o quien sea que esté a cargo, me ha permitido llegar a los 80. Agradezco por eso. Teniendo en cuenta el tiempo de que dispusieron pestes y demás calamidades para liquidarme, el mérito de haber llegado hasta aquí casi seguramente pertenece a un bienaventurado azar. Cómo explicar de otro modo que por más de 40 años mi mujer se haya privado de levantarse a la madrugada y clavarme un cuchillo en el esternón? Pura fortuna, como se ve.
Cuál es la mirada que fueron cimentando ochenta años de deambular por el planeta? Afortunadamente, mi asombro sigue intacto y el mundo y su gente no dejan de sorprenderme. Es como si mi mirada se hubiera ampliado (a pesar de las probables cataratas), ligando puntos que en mi juventud ni soñaba que pudieran estar conectados. En buena medida, el alcance de esta visión dependerá de cómo me haya ido ante la opción que se le presenta a cualquier ser humano: ser tonto o dejar de serlo. Ardua tarea, que normalmente no nos planteamos… porque somos tontos! Así que echaré mano a la auto-indulgencia para seguir adelante, con el dudoso convencimiento de que no diré demasiadas tonterías. De modo que a renglón seguido me ocuparé de algunas cuestiones que han demostrado ser capaces de sacudir el letargo de lo que resta de mi fiel cerebro.
Solo sus escasos e inexplicables enemigos llamarían tonto a Jorge Luis Borges. Cuando le preguntaron qué habría que hacer con la juventud, dijo: ¨Desalentarla¨. La inversión de esta fina ironía consistiría en alentar la vejez, lo que no parece muy encomiable: la artrosis, el agrandamiento prostático o la sordera no son atributos por los que valga la pena esforzarse para llegar a viejo.
Ser joven, o intentar serlo, fue una meta deseable por décadas. Ahora la brújula parece apuntar en dirección a lograr una vejez duradera, tendencia que está generando gran interés en gerontología, creando nuevas industrias y colmando los hogares de ancianos. Se dice que ¨el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo¨, pero la sabiduría no es una virtud que normalmente engalane a nuestros ancianos. El modo correcto de vivir, antes asociado al paso de los años, se ha ido convirtiendo ahora en la posibilidad cada vez más cierta de terminar en un asilo…
Los campeones de la longevidad parecen ser los pobladores de las llamadas Zonas Azules, locaciones donde muchos disfrutan de una vida activa y saludable durante 100 o más años. De las más conocidas, tres son islas, lo cual explica muchas cosas: Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia, e Icaria, en Grecia. Aparte de la biología, que día a día nos va convirtiendo en energúmenos y que ellos parecen (o parecían) tener bajo control, el enemigo que acecha a esta gente longeva (y relativamente aislada, hasta tiempos recientes) es la así llamada civilización. Sus malsanas influencias ciertamente no iban a detenerse ante una isla remota. El turismo, las redes sociales y otras plagas están arruinando su medio ambiente, sus alimentos y sus costumbres: los otrora sanos y felices ancianos de las Zonas Azules están dando lugar a individuos con todas las taras que por aquí tan bien conocemos y que, como consecuencia, están muriendo a los 50 o 60 de cáncer, enfermedades metabólicas o neurodegenerativas. Ya no necesitamos envidiarlos…
Todo el mundo estará de acuerdo en que la Medicina ha logrado progresos extraordinarios. Avances en biología celular, genética, inmunología y tantos otros resultan sorprendentes. Sin embargo, algo no anda bien: un reciente informe del Centro para el Control de Enfermedades de EEUU (CDC) mostró que en ese país una persona muere cada 36 segundos por enfermedad cardíaca; que cerca del 45 % de la población (es decir, alrededor de 150 millones!) padecerá cáncer en algún momento de su vida y que más de 6 millones de estadounidenses tienen Alzheimer (lo cual no impide que algunos de ellos lleguen a presidente). Y estas cifras no están disminuyendo, sino aumentando. Qué hace la Ciencia ante datos tan alarmantes? Hace lo que mejor sabe hacer: escudriñar más y más profundamente en el interior de órganos y tejidos, buscando allí la clave de la enfermedad. Ya ha superado el nivel molecular y le ha puesto nombre a cada gen, citoquina o anticuerpo que ha encontrado. Pero un dilema sin resolver es que estos mensajeros biológicos (así como sus intrincadas interacciones) son incalculables, por lo que pretender desentrañar este galimatías con las herramientas de siempre es como intentar resolver una ecuación de un millón de incógnitas con lápiz y papel. (La computación cuántica, tal vez…?). Al insistir con este enfoque (ver al ser humano solo como un embrollado mecanismo de relojería, aislado del medio ambiente), la ciencia médica seguramente no logrará develar el misterio de por qué se enferma la gente y seguirá vagando entre las infinitas bifurcaciones de un interminable laberinto biológico. Y la gente seguirá muriéndose, pero no de vieja. Edward de Bono, el campeón del pensamiento creativo, decía que no era posible hallar una idea nueva machacando todo el tiempo sobre una idea vieja…
En el caso de la Medicina, esta idea nueva (y las incontables investigaciones que la sustentan) ya existe. En 1990 dio comienzo la gran aventura científica de conocer el Genoma Humano. Trece años después el proyecto se completó en un 90 % y quedó en evidencia algo entonces inexplicable: dada la complejidad psico-física del ser humano se esperaba encontrar al menos 100,000 genes; pero se hallaron escasos 23,000! Cómo era posible? Teníamos solo 8000 genes más que la mosca de la fruta! Intentando resolver este misterio, en 2008 los Institutos de Salud de EEUU lanzaron el Human Microbiome Project (HMP). Su objeto era conocer el genoma combinado de trillones de microbios del cuerpo humano, incluyendo gérmenes simbióticos y oportunistas. Y los resultados, otra vez, fueron sorprendentes: el número de gérmenes era superior en al menos 10 veces la suma de todas las células del cuerpo; y su componente genético, el microbioma, tenía alrededor de 2,500,000 genes, 100 veces más que nuestro genoma! Fue un duro golpe a la soberbia humana, pues quedaba claro que solo el 1% de los genes son propios, heredados de nuestros padres; el 99% restante lo provee la microbiota! Hoy resulta evidente que no podemos prescindir de este universo microscópico que convive con nosotros desde hace miles de años si pretendemos entender qué sucede cuando estamos sanos o enfermos. No puedo extenderme más sobre un tema de tanta trascendencia en biología, pero está claro que nuestros comensales microbianos afectan la conducta, modulan el sistema inmuno-endócrino, alteran marcadores epigenéticos y producen componentes bioactivos y metabolitos energéticos. Aunque la comunidad médica se muestre un tanto reacia a incorporar y usar esta evidencia decisiva (que cambiará para siempre lo que creíamos saber acerca de cómo funciona nuestro organismo), es, por lo mismo, ineludible ver al homo sapiens no como una biología solo humana, sino como una asociación simbiótica humano-microbiana; como un holobiente, según Margulis, o un súper-organismo. No hay forma de negarlo: somos más microbianos que humanos… y a muchos parece notárseles.
Otro motivo de asombro para un octogenario (asombro que crece cada día) es la extendida desvalorización y descrédito social de la intimidad, la cancelación de lo privado. El mundo le está diciendo adiós al pudor, a lo personal, a lo que se guarda entre cuatro paredes. La fácil accesibilidad de las tecnologías digitales y la masiva difusión de datos que las mismas permiten están convirtiendo a la humanidad en un rebaño de proporciones gigantescas, en el que cantidades ingentes de miembros de la manada corre a compartir con el resto cada pedacito de su cotidianeidad, de su minuto a minuto. Ya sean fotos (muchas) de las nuevas zapatillas, del guiso de garbanzos o del sarpullido del nene, casi todo el mundo se zambullirá en el universo virtual (normalmente sin que nadie lo pida), desnudando así, en dos dimensiones, su escuálida humanidad. Es tal la pulsión por mostrar, exhibir, compartir, o como se llame esta paranoia, que los muertos en ocasión de sacarse una ¨selfie¨ al borde de un precipicio se siguen sumando, y así conformando una tragicómica galería de involuntarios (e inertes) héroes de un cholulismo cuyo final es imposible de prever.
Sí: las comunicaciones han alcanzado un nivel de sofisticación técnica asombroso. Qué nivel han alcanzado, comparativamente, los mensajes que circulan por ellas?
En estrecha relación con lo anterior, conviene recordar que el cerebro humano (seguramente no el de todos) cuenta con alrededor de 100 mil millones de neuronas. Pero lo que convierte a este órgano en un prodigio de complejidad, versatilidad y (potencialmente) eficiencia, no es solo esta portentosa cantidad de células nerviosas, sino la superabundancia de conexiones entre ellas, su condición de red profusamente interconectada. Estos puntos de encuentro entre las neuronas, llamados espacios sinápticos, les facilita el envío y la recepción de mensajes y la posibilidad de influir y ser influidas por las demás. Se calcula que el cerebro aloja alrededor de 100 billones de espacios sinápticos. Esta extraordinaria riqueza de células nerviosas y enlaces intercelulares nos ayuda a entender un poco mejor el milagro de la conciencia, la memoria, la atención, la noción de espacio-tiempo y otros logros de la especie. Y también nos permite conjeturar que casi cualquiera podría contar, si se lo propusiera, con una variedad casi infinita de ideas y pensamientos. Sin embargo, comprobamos a diario que a lo largo de su vida la mayoría de la gente piensa, con pocas variantes, lo mismo que piensan los demás; y que la mayoría de la gente habla, con pocas variantes, de lo mismo que hablan los demás. Una de las consecuencias de este hecho insólito es que los individuos capaces de escapar de la norma, de inventar, de crear nuevas ideas, constituyen una minúscula fracción, que normalmente es despreciada y humillada mucho antes de que sus aportes (a menudo fundamentales) sean aceptados (Schopenhauer: ¨Toda nueva verdad pasa por tres etapas. Primero es ridiculizada; luego es violentamente rechazada, y finalmente es aceptada como evidente por sí misma¨). En este sentido (el de no utilizar valiosas herramientas cognitivas que han sido puestas a nuestro alcance), es muy revelador un fenómeno casi idéntico que se observa en el uso del lenguaje: la lengua castellana consta de alrededor de 100.000 palabras. Sin embargo, una persona ¨normal¨ solo utilizará en la vida diaria aproximadamente 300. Es decir, de cada mil vocablos disponibles… usará solo tres!
Por qué suceden estas cosas? Por qué los autoproclamados ¨reyes de la creación¨ incurrimos en estos dislates?
Pregunta complicada. Pero creo contar con algunas pistas.
Los hábitos surgieron por la necesidad fisiológica de optimizar la respuesta del organismo ante situaciones que se repiten. La habituación es el proceso por el cual, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Se considera la forma más primitiva de aprendizaje y se da en todos los niveles, desde el celular hasta el psicológico. Es un fenómeno extremadamente frecuente, que cancela o atenúa la reacción ante aquello que se supone irrelevante. La utilidad de los hábitos resulta obvia: sería absurdo inventar cada día una nueva forma de lavarnos los dientes o de atarnos los cordones. Al habituarnos, podemos hacerlo de forma más eficiente, casi robótica. Pero hay un gran problema: la habituación no se limita solo a las tareas repetitivas de la vida diaria; usualmente se generaliza e invade otras áreas, como la esfera cognitiva. De modo que también desarrollamos hábitos de pensamiento, automatismos que se repiten una y otra vez y que a la postre resultan inútiles o insuficientes cuando se aplican a resolver problemas nuevos. Abraham Maslow lo expresó agudamente: ¨Si la única herramienta con la que usted cuenta es un martillo, tenderá a tratar todas las cosas como si fueran clavos¨.
Este modo cautivo de pensar, este habitus cogitandi, (de la infinidad de senderos posibles, elegir siempre los mismos) es para mí la explicación más plausible de las desgracias que agobian a la humanidad. De ellas, las ideologías son quizá las más abominables y alarmantes. Se han extendido a cada rincón del planeta, poniendo en peligro la misma supervivencia de la raza humana (y de las otras, también). En mayor o menor grado, todos los líderes mundiales padecen esta enfermedad. Los más afiebrados sueñan con el apocalipsis y en su delirio mesiánico inventan extrañas razones para justificarlo. Desafortunadamente, y a diferencia de otras pestes, nadie se ha puesto en la tarea de desarrollar una vacuna que nos evite ser esclavos de una ideología. Y dudo que las armas nucleares sean su mejor solución… Qué entendemos por ideología? Una definición posible, dice: ¨la ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Estas ideas pueden ser creencias, interpretaciones, emociones, valores y principios… ¨. Es indudable que la fe y la emoción son constituyentes infaltables de las ideologías. Esto resulta en una mezcolanza promiscua de ideas, creencias y sentimientos, que distorsionan la percepción (¨lo veo porque lo creo¨) e ignoran los hechos que la contradicen: ¨la evidencia no cambia la creencia¨. Esta rigidez y contaminación emocional del pensamiento hacen del sujeto ideológico el peor candidato para llegar a la verdad. Peor aún si es a través del debate (considerado por muchos, injustificadamente, como el mejor método disponible) entre dos o más personas. Juan José Sebreli lo expresó claramente: ¨No se puede discutir un sentimiento¨. Y Hannah Arendt escribió, en 1951: “El sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista comprometido; son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso ha dejado de existir¨. Curiosamente, ese mismo año, Solomon Asch, un sociólogo polaco-norteamericano, en experimentos que se hicieron muy conocidos y citados, demostró claramente cómo la presión grupal (por ejemplo, la propaganda política) distorsiona el juicio de las personas, aún en contra de la evidencia más contundente y cómo alrededor del 30 % de los individuos sucumbe ante esta influencia, volviéndose increíblemente irracional. Estos experimentos y sus conclusiones deberían enseñarse en las escuelas, lo cual podría ser un excelente antídoto para evitar que la gente elija a completos mentirosos y rufianes cuando vota.
Si todo lo anterior fuera cierto, como el caos planetario parece indicar, las discusiones, debates y otros rituales que usa la gente para ¨buscar la verdad¨ (cuando en realidad únicamente quieren imponer su punto de vista), solo resultarían ser una entretenida manera de perder el tiempo.
Pero debemos ser justos: la ideología cumple también una útil misión; es, para quien la padece, el mejor sustituto de la inteligencia.
Estas son algunas de las ventanas que se han abierto, a mis ochenta años, para contemplar la vida. Pero hay muchas más. Ardo en deseos de saber de qué paisajes podré disfrutar de aquí a los cien. Después, veremos…