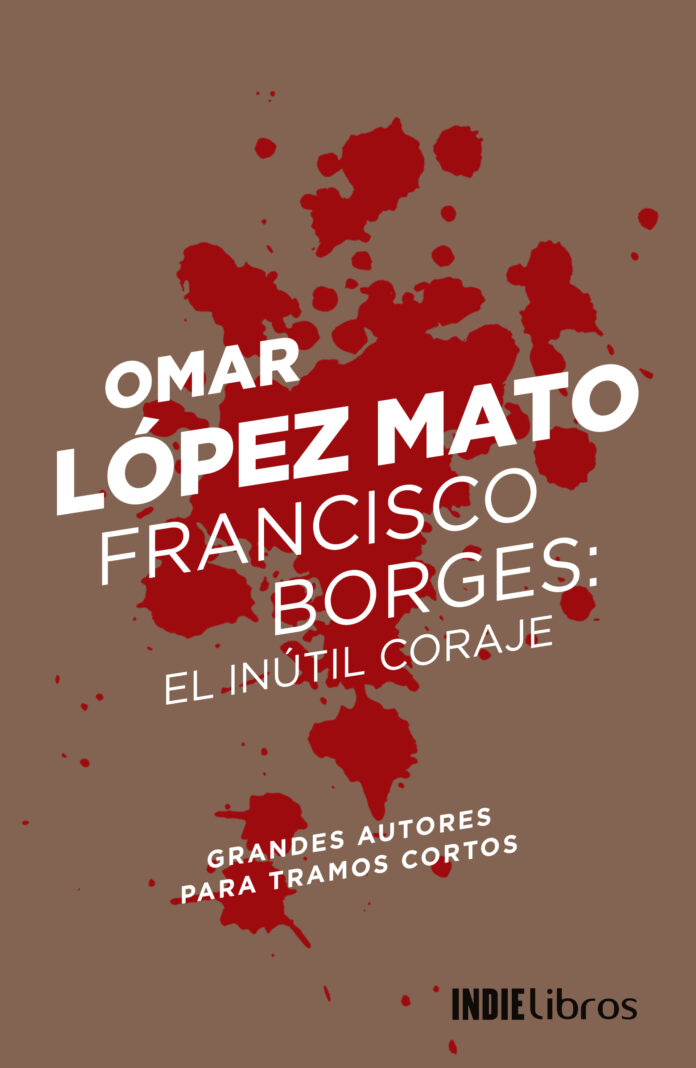La Verde
El 26 de noviembre, temprano por la mañana, el ejército constitucional se puso en marcha en tres columnas hacia la estancia La Verde (Provincia de Buenos Aires).
Hay un momento en que la pampa está a punto de hablar a través del mudo grito de miles de hombres dispuestos a derrochar coraje por una causa que muchos podrían no entender. El cielo, el sol y las nubes eran testigos de ese desafío al destino.
A los flancos marchaba la caballería, por el centro los batallones de infantería, y a la cabeza cabalgaba Mitre al frente de su Estado Mayor. Con las primeras luces del día podía verse claramente la arboleda de la estancia, cortada por el brillo de las bayonetas y el humo de los fogones.
A medida que avanzaban, los edecanes de Mitre partían a todo galope a impartir instrucciones. La tropa fue tomando su puesto de combate. A la derecha estaba Segovia, frente al escuadrón Tuyú de Don Manuel Ramos. En el centro de la línea, el coronel Matías Ramos Mejía con Borges a la cabeza, dispuesto a exhibir, más allá de toda duda, que él era hombre de la revolución.
A la izquierda había quedado Don José Vidal con sus voluntarios. De allí en más se extendía la línea comandado por el coronel Murga.
Desde el casco de la estancia, Arias contemplaba la extensión de la línea. Cinco mil hombres desplegados en el campo eran un espectáculo intimidatorio pero el hombre, a pesar de su corta edad, se había visto en peores circunstancias. Arias se abrochó el cuello de su guerrera y revisó que su revólver estuviese cargado. Sin pensarlo, se acarició la oreja cercenada.
Una partida de cuarenta hombres montando tordillos partió al galope desde la línea rebelde. El coronel Borges llevaba una bandera blanca. Arias y seis ayudantes le salieron al encuentro. Al verse, Arias y Borges se estrecharon en un abrazo. El afecto primó sobre las ideologías. Hacía tiempo que no se veían; hablaron de la familia, los amigos, los días pasados. El cielo y el sol se detuvieron. La pampa fue silencio, mientras ellos cultivaban una vieja tradición argentina. Quizás la más antigua, la amistad.
Habrá pasado media hora cuando el general Rivas se impacientó y galopó hacia el grupo. En ese momento el coronel Borges volvió a su encuentro después de parlamentar con Arias. Su gesto todo lo decía. Los argumentos para evitar el derrame de sangre entre hermanos habían sido en vano. “No acata la orden de rendición”, fue el escueto mensaje con el que Borges informó a Rivas el final de las tratativas. Ahora las palabras debían dar lugar a las armas.
Rivas quedó en silencio por un instante. En el fondo sabía que la confrontación era inevitable. ¿Acaso estaba escrito en las estrellas? ¿era esto lo que llamaban destino? No había forma ni era momento para saberlo.
Su caballo corcoveó y salió disparado mientras rugía órdenes: “Comandante Palacios, prepare su batallón”. “Comandante Rebución prepare su batallón”. Sí señor. Sí señor.
Latían los corazones, los cuerpos vibraban, las gargantas se secaban. La batalla iba a comenzar.
Desde las casas se escuchó un “¡Hurra!”. Arias arengaba a sus hombres apresándolos para el combate. Al pasar frente a la 4ta compañía en la que había servido de subteniente, le preguntó al Sargento Antenor Pérez: “¿Tendrá algo que recomendar a esta, mi compañía?” Y el sargento Pérez, con el que Arias había compartido los peligros en el Paraguay y en Corrientes, contra la indiada, contestó: “Nada, mi comandante”. “Nada”, repitieron los soldados. El sargento Antenor Pérez moriría momento más tarde, destrozado su pecho por una bala rebelde.
En el llano retumbó un ¡Viva la Revolución! Gorros colorados bailaron sobre las puntas de las tacuaras y las bayonetas. Las trompetas llamaron a formar filas. Por todos lados se escuchaba “¡Viva el general Mitre! ¡Viva el general!”
Las guerrillas rompieron la línea del ejército rebelde y se dispersaron por el campo tentando suerte. Había que hallar un punto donde quebrar la defensa alrededor de la Verde.
“No se escondan, si son tan hombres” gritaban los soldados sublevados a las tropas de Arias parapetadas en la estancia. Antes habían peleado hombro contra hombro, hoy les tocaba luchar en bandos enfrentados.
Las guerras y revoluciones que asolaron al país les darían otra oportunidad de venganza o redención. Habría más oportunidades para juntar fuerzas o matarse.
Francisco Borges avanzó al frente de los civiles agrupados en el batallón “24 de Septiembre”, donde servía don Domingo Rebución, cuñado del general Rivas, lujosamente ataviado con su chaqueta azul y de dorados brillando al sol. Una bala le atravesó la pierna, pero no se movió de su puesto.
Cada metro de terreno ganado por los hombres de Mitre se cubría de cadáveres bajo la tormenta de plomo que escupían los Remington. Las tropas de Arias, apostadas en un foso y parapetadas tras sus monturas, disparaban a repetición. “Fuego, Fuego”, repetía Arias recorriendo el perímetro de La Verde. La cadencia del fuego no debía caer para mantener a raya a los rebeldes.
Los hombres del “24 de Septiembre” buscaban un resquicio para avanzar, pero una cortina de fuego impedía todo acercamiento… Borges, siempre frente a los suyos, tentaba la suerte montando un caballo blanco, y luciendo un poncho blanco, como invitando a la muerte. De allí en más nadie podría poner en duda su coraje y su lealtad como hombre de la Revolución. Combatía como siempre lo había hecho: era un temerario tentando a la suerte. Sin descanso arengaba a sus hombres con vehemencia, predicando con el ejemplo, corriendo de un lado al otro, sable en mano. “¡Avancen! ¡Avancen!”, gritaba una y otra vez, buscando una brecha en la línea enemiga.
A escasos metros de la arboleda adivina un punto donde centra su atención; ese puede ser el camino a la victoria. Espolea a su caballo dispuesto a atacar cuando, bruscamente, un golpe lo paraliza. Por un momento se siente ciego, sordo y mudo, pero no siente dolor, solo un cansancio infinito. Instintivamente se lleva la mano al abdomen y la ve teñida de sangre. Ese poncho blanco que lucía desafiante se impregna de rojo. Aturdido por el impacto ve a sus hombres caer a su alrededor. Aún tiene fuerzas para apearse del caballo y queda tendido en el campo mientras recuerda cuando fue herido en Paraguay. Recuerda los ojos de su esposa y sus caricias. Recuerda las calles de Montevideo. El tiempo se alarga ante sus ojos. Somos de ayer… Todo parece transcurrir con una pasmosa lentitud mientras sus hombres siguen luchando. Algunos tienen la suerte de morir al instante, otros se revuelcan doloridos, pero nadie retrocede. El abanderado es atravesado por una bala. El pabellón del “24 de Septiembre” cae al barro. “Levanten la bandera”, grita y enseguida el estandarte se alza manchado de sangre y barro… Borges solo atina a sostener la herida por donde se le escapa la vida, cuando un nuevo disparo atraviesa su costado. Su cuerpo se estremece, una sed espantosa seca su boca. Sabe que es el final. Ya no ve su mano, ya no escucha el rugido de la batalla, solo siente la sangre caliente corriendo sobre su piel. Piensa entonces en su vida, ese torbellino arrastrado por las guerras. Piensa en su esposa y sus hijos… Podrá arrepentirse de muchas cosas, de errores, de excesos, de faltas y desvíos, pero jamás podrá arrepentirse de haber sido lo que fue, un valiente.
A escasos metros los soldados de la reserva contemplan impotentes la suerte de sus camaradas. Los caballos, nerviosos por las balas y esquirlas que los impactan, bufan y relinchan contenidos por sus jinetes. Algunos caen heridos de sus cabalgaduras. En el momento en que el coronel Matías Ramos Mejía se da vuelta para impartir una orden, un proyectil atraviesa su pierna. Su hijo José María, un aventajado estudiante de medicina, se acerca para asistirlo cuando otra bala impacta el muslo. El viejo coronel se ha puesto pálido. Lo ayudan a apearse, mientras el portaestandarte del regimiento agita la bandera perforada por las balas.
El General Mitre está en todas partes. Cruza el campo en su alazán seguro de que todavía no se fundió la bala que habría de matarlo… Lo sigue atrás su Estado Mayor con menos suerte que su jefe. Eduardo Rodríguez y Germán Elizalde quedan postrados en el campo.
“No hace falta exponer a los demás”, dice el general. Y se queda solo con Rivas, dos ayudantes y un trompa para impartir las órdenes.
La vanguardia busca el lugar exacto donde penetrar el perímetro. Intentan costear posiciones hasta el ángulo izquierdo del casco, resueltos a penetrar el reducto defensivo, pero son rechazados por el fuego de los defensores. A pesar de las pérdidas tantean el terreno, hasta que llegan a la entrada del establecimiento. Sale a recibirlos un grupo de soldados leales al mando del teniente José Diez Arenas, dispuestos a arrebatarles el estandarte. Las tropas sublevadas deben retirarse ante el nutrido fuego que los recibe desde el casco. Arenas cae herido.
Al otro lado de las casas, un contingente de gauchos de Ayacucho apeándose a doscientos metros del foso avanzan, facón en mano, a pie firme, dispuestos a enfrentar las balas. Por un instante los defensores dudan de lo que están viendo. A facón desnudo enfrentan a los Remington. Llegan casi hasta la fosa, los hombres de Arias contemplan incrédulos ese desperdicio de coraje, ese desafío temerario, ese desprecio a la muerte. Los gauchos caen acribillados y los pocos que aún están de pie, vuelven a sus líneas. Los hombres de Arias dejan de disparar para permitir que esos valientes se retiren. Merecen todo su respeto.
Los atacantes van quedándose sin municiones y, sin embargo, no atinan a retroceder. “Unas balitas por amor de Dios”, ruegan los soldados que sienten que están a poco de lograr la hazaña. Solo un poco más, unas balas y …
El ruido de los disparos ahoga el grito de los heridos. Los muertos se acumulan sobre la pampa roja. La tropa de la retaguardia grita furiosa. Se sienten humillados, impotentes. Mitre contempla la batalla como ese día de Curupaytí. Ha llegado el momento de reconocerlo: “No hay nada que hacer… No derramemos más sangre de valientes”. Rivas asiente. El trompa toca a retirada.
Fue entonces cuando los ciudadanos que habían abandonado las comodidades del hogar, sus comercios, sus trabajos, y sus fortunas. Fue entonces cuando estos hombres que habían marchado por días solo con lo puesto sin un quejido y esos oficiales que se jugaban su carrera en esta patriada, se vieron obligados a abandonar el terreno tan duramente conquistado. Y aun así, los soldados rebeldes se retiraban gritando “¡Viva la Revolución! ¡Viva el general Mitre!”
A algunos hubo que forzarlos a abandonar su posición.
La derrota tiene una dignidad que la victoria muchas veces no conoce.
Los hombres de la vanguardia mitrista aparecen tras una nube de polvo y humo. Balas no les quedan. Sí tienen furia, decepción y aún mucho coraje. Caminan, arrastrando a sus heridos. Mitre marcha a su encuentro. “Gracias, gracias”, murmura el general emocionado. Algunos derraman lágrimas de impotencia.
Arias ordena no disparar. No tiene sentido matar a los vencidos que han derrochado coraje. Y hay que ahorrar municiones… ¿Con qué detenerlos si vuelven a atacar? ¿Cuántas balas les quedan a sus hombres? Pocas, muy pocas, pero eso no lo sabe aún Mitre y por tal razón La Verde se convertirá en la batalla en la que “un cadete le gana a un general”. Mitre recién lo sabrá una noche de diciembre, cuando ya era prisionero de Arias y comparten una taza de café frente a un fogón. Entonces Arias le confesará que estaba a minutos de quedarse sin municiones; por instantes apenas se perdió la batalla y la revolución, por segundos se le escapó la victoria.
Mitre solo guardó silencio, bebió un gran trago de café amargo y contempló las estrellas en las que quizás estaba escrita esa jugada del destino. El general nunca más fue presidente de la Nación ni volvió a encabezar una revolución.
Antes de las diez de la mañana el ejército constitucional caído y maltrecho se retira al tranco de los campos de La Verde.
El peso de la derrota
Mitre marcha entre sus hombres. Nadie habla, el peso de la derrota los enmudece. Solo el general pregunta: “¿Y usted qué tiene, mi amigo?”. “Aquí tengo una bala, mi general”. “Una negra me ha mordido entre las piernas”. “Me han hecho una operación en cada codo”. El general mira con sus ojos grises, cansados de tanta muerte. “Ya va a mejorar”. “Ya va estar mejor”. ¿Qué más puede decir? Su presentimiento se había hecho realidad. Se habían cumplido sus peores expectativas. Quizás su falta de convicción, sus dudas , los había conducido a la derrota.
A doce cuadras del campo de batalla se improvisó un hospital de campaña. Allí los valientes yacían sobre el pasto, quejándose del dolor de sus heridas. Entre ellos estaba coronel Francisco Borges, con dos balas en el abdomen. No había mucho para hacer y, resignado se dejó morir, no sin antes decirles a los presentes:
‘‘Amigos, háganle saber al general Mitre que muero apreciándolo como lo he apreciado siempre; y que mi mayor consuelo es morir cumpliendo con mis convicciones…”.
Su nieto dirá que los hombres estamos hechos de tiempo y el tiempo del coronel Francisco Borges había llegado a su fin por propia elección.
El mismo 26 de noviembre, el coronel Arias le envía una carta el general Mitre. “Desde el momento en que vuestra excelencia emprendió la retirada me he ocupado de recoger a sus heridos y atenderlos lo mejor posible. Entre ellos está el Mayor Sierra del 4to de línea y otros oficiales, a los cuales hemos cedido nuestras pobres camas. Vuestra excelencia habrá notado que desde el momento en que creí innecesario el hacer fuego, he permitido a sus soldados venir al campo en busca de sus compañeros, habiendo podido impedirlo. Soy atento amigo SS de VE.
José Ignacio Arias
PD: Si V.E. Puede hacerme saber de Borges, se lo agradecería en el alma.
Esa misma tarde Mitre se reunió con Arias. Durante la entrevista expresó su intención de poner término la sublevación y, en consecuencia, enviar como comisionado ante el Presidente Avellaneda, al Sr. Juan José Lanusse.
A pesar de la claudicación, Arias le aconsejó al general que emprendiese la retirada, porque tenía orden de perseguirlo y hostigarlo. Él estaba imposibilitado de moverse, pero en uno o dos días pondría a su tropa lista para darle alcance y batirlo. Mitre lo contempló por un instante.
“Mire comandante, aún me quedan tres mil hombres para vencer o morir peleando”. El general se puso de pie y se calzó su chambergo. Ya estaba por estribar cuando Arias le pregunta:
“Perdón, mi general, ¿Qué sabe del coronel Borges?”.
Mitre se detiene y sin levantar la mirada, contesta: “Borges ha muerto”.
Y sin más partió hacia el campamento al trote cansado.
Extracto del ebook Francisco Borges: el inútil coraje (IndieLibros) – Disponible en: https://www.bajalibros.com/AR/Francisco-Borges-el-inutil-cor-Omar-Lopez-Mato-eBook-1777943