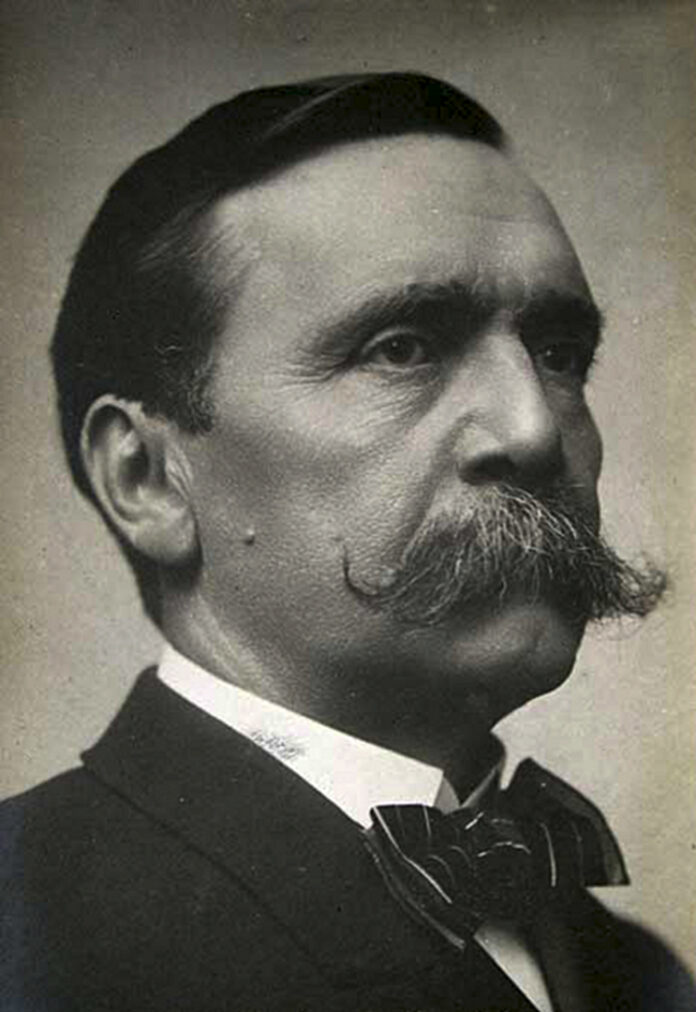INTERVENCIÓN EN EL DEBATE SOBRE LEY DE AMNISTIA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
[11 de Junio de 1906]
Voy a votar, señor Presidente, en favor de este proyecto, pero como no lo voy a hacer, precisamente, por las razones que acabamos de escuchar, me permitirá la Cámara que funde brevemente mi voto. Se pretende que ésta es una ley de olvido, que va a restablecer la calma de la situación política y a fundar la paz en nuestra vida pública.
No es cierto.
Ni los acusados ni los acusadores, ni ellos ni nosotros, hemos olvidado nada. Puede decirse de todos lo que se decía de los emigrados franceses después de larga emigración: ¡nada han aprendido y nada han olvidado!
Lo único que se ha olvidado y se olvida son las lecciones de nuestra historia, de nuestra triste experiencia. Se olvida que esta es la quinta ley de amnistía que se dicta en pocos años y que los hechos se suceden con una regularidad dolorosa: la rebelión, la represión, el perdón. Y está en la conciencia de todos, señor Presidente, que esta amnistía, que se supone ser la última, no será la última; será muy pronto, tal vez, la penúltima.
¿Y por que, señor Presidente?
Porque las causas que producen estos hechos subsisten, y no só1o subsisten en toda su integridad, sino quo se agravan cada día.
El año 93 se encontraba la República en una situación difícil; estaba convulsionada. Un gran partido buscaba la reacción institucional y la verdad de los principios constitucionales, por medio de la revolución; otro partido, en el que también tenía yo el honor de figurar, buscaba los mismos fines, pero por medio de la evolución pacífica. Llegó un momento, señor Presidente, tan difícil, que el partido a que pertenecía, a lo menos sus principales hombres, desesperaron de la tarea; y en esa circunstancia, solicitado por el señor presidente de la República, doctor Sáenz Peña, manifesté francamente mi opinión, y le dije: que creía que, para alcanzar el fin que todos nos proponíamos, debería el presidente de la República llamar a otros hombres, porque nosotros estábamos vencidos en la jornada, y le indiqué entonces, que entregara la dirección política del país a una de nuestras más grandes inteligencias, a uno de nuestros más grandes estadistas, a un hombre cuya honestidad política, cuyo sincero patriotismo eran indiscutibles, un adversario decidido mío, al doctor Del Valle. Y la razón que tuve para darle este consejo, era que esperaba que él, con la autoridad que le daban sus vinculaciones políticas y su influencia personal, pudiera dominar esa tendencia revolucionaria, y con el apoyo de todos, buscar el ideal que todos perseguíamos y llegar a la verdadera reacción institucional, al verdadero respeto de los principios constitucionales. El presidente Sáenz Pena aceptó mi consejo, y mi amigo personal y adversario político, el doctor Del Valle, fue llamado al ministerio de la Guerra.
Tuvimos una larga discusión en que, desgraciadamente, resaltó la completa divergencia de nuestras ideas. Yo era partidario, como lo he sido siempre, de la evolución pacifica, que requiere como primera condición la paz; él no lo creía: era un radical revolucionario. Creía que debíamos terminar la tarea de la organización nacional por los mismos medios que habíamos empleado al comenzarla. Me alejé de esta capital a las provincias del norte, y le dejé en la tarea. Desgraciadamente, se produjo lo que había previsto. La dificultad que tiene la teoría revolucionaria es que es muy fácil iniciarla y muy difícil fijarle un límite. Recordé, entonces, como ejemplo, que, queriendo el emperador Nerón sanear uno de los barrios antihigiénicos de Roma, resolvió quemarlo, y dió fuego a la ciudad; pero, como no estaba en su mano detener las llamas, ellas avanzaron, y no sólo quemaron los tugurios, sino que llegaron también a los palacios y a los templos. Efectivamente, señor Presidente; a pesar de todo el sincero patriotismo, de toda la inteligencia del primer ministro en aquella época, llegó un momento en que la anarquía amenazaba conflagrar a toda la república. No necesito continuar: vinieron los cambios y los sucesos que todos conocemos.
Y bien, señor Presidente: han pasado trece años; hemos seguido buscando en la paz, en el convencimiento, en la predica. de las buenas doctrinas, llegar a la verdad institucional; y si hoy día se me presentara en este recinto la sombra de Del Valle, y me preguntara: -¿Y como nos hallamos?- ;¡tendría que confesar que han fracasado lamentablemente mis teoría evolutivas y que nos encontramos hoy peor que nunca! Y bien, señor Presidente: si ésta es la situación de la República, cómo podemos esperar que por esta simple ley de olvido vamos a modificar la situación, vamos a evitar que se reproduzcan aquellos hechos? Si dejamos la semilla en suelo fértil, ¿acaso no es seguro que mañana, con los primeros calores, ha de brotar una nueva planta, y hemos de ver repetidos todos los hechos que nos avergüenzan ante las grandes naciones civilizadas? ¿No nos dice esta ley de amnistía, no nos dice esta exigencia pública, que viene de todos los extremos de la república, esta exigencia de perdón que brotó al día siguiente del motín, que hay en el fondo de la conciencia nacional algo que dice: esos hombres no son criminales; esos hombres podrán haber equivocado el rumbo, pero obedecían a un móvil patriótico? Ha habido militares que han sido condenados, que han ido a presidio, que han vestido la ropa del presidiario, y cuando han vuelto nadie les ha negado la mano, ¿por que?, porque todos sabemos la verdad que hay en el dicho del poeta: “es el crimen, no el cadalso, el que infama”.
Bien, señor Presidente; sólo habrá ley de olvido; sólo habrá ley de paz, sólo habremos restablecido la unión en la familia argentina, el día en que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se les coloque en la dolorosa alternativa, o de renunciar a su calidad de ciudadanos, o de apelar a las armas para reivindicar sus derechos despojados.
Y no quiero verter esta opinión sin volver a repetir, para que todos y cada uno carguemos con la responsabilidad de lo que está por venir: no sólo no hay olvido, no sólo todas las causas están en pie, sino que la revolución está germinando ya. En los momentos de gran prosperidad nacional, los intereses conservadores adquieren un dominio y un poder inmenso, y entonces son imposibles todas estas reivindicaciones populares; pero ¡ay del día, que fatalmente tiene que llegar, en que esta prosperidad cese, en que este bienestar general desaparezca, en que se haga más sombría la situación nacional. ¡Entonces vamos a ver germinar toda esta semilla que estamos depositando ahora, y quiera el Cielo, señor Presidente, que no festejemos el centenario de nuestra Revolución con uno de los más grandes escándalos que pueda dar la República Argentina!
Voy a votar, pues, esta amnistía respondiendo al anhelo público; pero al hacerlo, he querido pronunciar estas palabras para llamar a los gobernantes al sentimiento de su deber, para decirles que no es con frases, sean sinceras o sean mentidas, que vamos a curar los males que hoy afectan a la República, sino con voluntad, con energía, con actos prácticos, con algo que levante el espíritu, con algo que haga clarear el horizonte y que permita a los ciudadanos esperar en la efectividad de su derecho renunciando a estas medidas violentas. Tal vez, señor Presidente, sea este nuevo pedido un eco más que se pierda. Por mi parte aprovecharé siempre todo momento para continuar en esta prédica. No abandono los principios que siempre he profesado. Condeno y condenaré siempre los actos de violencia; pero será doloroso que llegue un día en que tenga que convencerme que todas estas invocaciones sinceras al patriotismo y al deber han sido estériles, y que haya que abandonar a los hechos la suerte que el porvenir les depare.
Pero, señor Presidente, si voy a acompañar a la Comisión en este voto, no puedo en manera alguna acompañarla en la amplitud que ha dado a esta ley, y votaré por el proyecto tal como lo presentó el Poder Ejecutivo.
Es por razones mucho más fundamentales que las que se han expuesto, que voy a dar este voto limitado. Yo creo, señor Presidente, que se trata de algo fundamental, de algo que afecta nuestra misma organización política, nuestro porvenir como nación. No es admisible, en ningún caso, bajo ningún concepto, sin trastornar todas las nociones de organización política, equiparar el delito civil al delito militar, equiparar el ciudadano al soldado. Son dos entes absolutamente diversos. El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina de otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados. A él le confiamos nuestra bandera, a él le damos las llaves de nuestra fortaleza, de nuestros arsenales; a él le entregamos nuestros conscriptos y le damos autoridad para que disponga de su libertad, de su voluntad, hasta de su vida. Con una señal de su espada se mueven nuestros batallones, se abren nuestras fortalezas, baja o sube la bandera nacional, y toda esta autoridad, y todo este privilegio, se lo damos bajo una sola y única garantía, bajo la garantía de su honor y de su palabra. Nosotros juramos ante Dios y la Patria, con la mano puesta sobre los Evangelios; el militar jura sobre el puño de su espada, sobre esa hoja que debe ser fiel, leal, brillante como un reflejo de su alma, sin mancha y sin tacha. Por eso, señor, la palabra de un soldado tiene algo de sagrado, y faltar a ella es algo más que un perjurio.
Y bien, señor Presidente, es este el cartabón en que tienen que medirse nuestros jóvenes militares, para saber si tienen la talla moral necesaria para ceñir la espada, que es el legado más glorioso de aquellos héroes que nos dieron patria; para vestir ese uniforme lleno de dorados y galones, que sería un ridículo oropel si no fuera el símbolo de una tradición de glorias, de abnegación y de sacrificios que obligan como un sacerdocio al que lo lleva.
No, señor Presidente, no podemos equiparar el delito militar al delito civil. Sarmiento decía, una vez, repitiendo las palabras que San Martín pronunciara con relación a uno de los brillantes coroneles de la Independencia: “El ejército es un león que hay que tenerlo enjaulado para soltarlo el día de la batalla”.
Y esa jaula, señor Presidente, es la disciplina, y sus barrotes son las ordenanzas y los tribunales militares, y sus fieles guardianes son el honor y el deber.
¡Ay de una nación que debilite esa jaula, que desarticule esos barrotes, que haga retirar esos guardianes, pues ese día se habrá convertido esta institución, que es la garantía de las libertades del país y de la tranquilidad pública, en un verdadero peligro y en una amenaza nacional! No, señor Presidente. Establezcamos la diferencia, salvemos la disciplina, siquiera sea en la forma benévola en que lo hace el Poder Ejecutivo; pero, de cualquier manera, establezcamos esta equivalencia que importa destruir lo más grande, lo más eficaz, lo más fundamental que tiene el ejército, más que el saber y más que los cañones de tiro rápido: las ordenanzas y la disciplina; y que nuestros regimientos repitan siempre lo que los viejos regimientos decían al terminar la lista de la tarde, cuando se unían en una sola voz la de los jefes y los soldados: ¡Subordinación y valor, para defender la patria!